When you were young and your heart was an open book,
you use to say: “live and let live”
(you know: you did)
But if this ever changing world in wich we live in
makes you give and cry,
say: live and let die, live and let die!
Paul Mc Cartney
Tema de la película
“Vivir y dejar morir”
(1974)
El Don Otto es un cachivache incómodo y ruidoso, pero será mi mundo durante las próximas veinticuatro horas. Entre los pies llevo un pequeño bolso de viaje: un libro que nunca leeré, un cepillo de dientes, una toalla de mano arrugada, una liviana campera de plástico verde. Eso y una valija que está llenándose de polvo, abajo, con un par de mudas de ropa, más libros, unos discos, documentos y algunas fotos que los amigos me alcanzaron en la estación para que no me olvide de ellos. Todas mis pertenencias. Y la memoria. Una densa masa de recuerdos localizados en el cerebro pero que pesan en el pecho. Es la mañana del veintiséis de enero de mil novecientos setenta y nueve.
Hace cuatro horas que no despego los ojos de la inmensa planicie verde. Trigo, girasol, alfalfa, para otros. Desierto, para mí. La planicie, rastrera y filosa como una hoz. Tal vez si la miro con la suficiente intensidad avance en un golpe seco y piadoso y me levante limpiamente la tapa de los sesos y entonces los recuerdos y los pensamientos ya no serían esas bestias llenas de pezuñas y dientes que habitan el corral de mi cabeza. Saldrían volando. Me gustaría tener la cabeza llena de pájaros. Pero entonces mi cabeza sería una jaula. Mejor nada. Mejor el vacío. Nacer de nuevo, limpio.
Los choferes del Don Otto visten camisas celestes, las axilas delatadas por las manchas de sudor. Uno es muy gordo y el otro muy flaco. Uno lleva el pelo cortado a cepillo, el otro un largo y sedoso cabello arreglado en complicadas volutas entrecanas. El Flaco habla mucho y se ríe fuerte, y cuando ríe se le ve el diente de oro. El tipo no se ríe, pienso, muestra el diente. Vive para eso. Para mostrar el diente. Miren. Tengo un diente. De oro. El Gordo está malhumorado. Siempre. Le gruñe al flaco. Tarasconea el mundo que pasa a los costados de la ruta tres. Me lo imagino tirándole tarascones a las hereford y a las aberdeen angus, nuestras reinas de la pradera. El Gordo las muerde en la nuca, las alza en vilo, las sacude y con una poderosa torsión del cuello de hipopótamo, las lanza por encima del alfalfar. Vaca rumbo a la luna. Vaca estrellándose en el Mar de la Tranquilidad. Vaca salpicando de sangre todos los cráteres vecinos. Gaucho mirando el cielo y diciendo: luna roja, va’yover.
El asiento de atrás, el quíntuple, está ocupado por tres mujeres bolivianas, con bebés. No sé si los bebes son bolivianos. Pueden ser argentinos. Pero tienen cara de bolivianos. Y cagan, como todos los bebés bolivianos y argentinos. Los bebés franceses también cagan, descubro alborozado. Y los polacos. Y los tailandeses. El mundo es uno. Mis pensamientos fraternales no alcanzan a disipar el terrible olor. Las mujeres están cambiando los pañales de los bebés ahí mismo. Y van hasta Comodoro Rivadavia, según entresaqué de las frases quechuas, o aymarás, vaya uno a saber. Trato de calcular desesperadamente la cantidad de veces que cambiarán a sus bebés en los mil doscientos kilómetros que faltan para Puerto Madryn. Evalúo la posibilidad de cambiar de destino. De bajarme ahí mismo. No tengo razón alguna para ir hasta Puerto Madryn. No me espera nadie. No conozco a nadie. Por otra parte, mi nariz tiene razones poderosas para hacerme bajar del Don Otto ahí mismo, entre las aberdeen y las hereford, cuyo olor a bosta sería sin duda sino más tolerable, al menos más poético. Había hojeado hacía poco la Oda al ganado y las mieses. Por alguna razón permanezco en el micro.
En el asiento de al lado se van sucediendo los ocasionales compañeros de viaje. Un hombre viejo y quebrado por el tabaco que va a conocer a su primer nieto. Baja en alguno de esos pueblos de la provincia de Buenos Aires de nombre inglés. Le deseo suerte en voz alta. En voz baja le deseo que no se muera antes de llegar. Que disfrute al nietito antes del infarto o del cáncer pulmonar. En el bolsillo de mi camisa abultan los dos atados de cigarrillos negros con que amenizo el viaje.
Después, hasta Bahía Blanca, un gordo suboficial del ejército. El prolijo bigote negro, los ojos de chanchito enterrados en la grasa de los mofletes. Huele a Old Spice y a güisqui. El tipo se rasca la entrepierna mientras me habla de política y de cómo anduvo por el monte tucumano reventando zurdos. Uno de los ojitos de chancho espía mis reacciones. El zumbo es tan sutil como un garrote. Le cuento de mi servicio militar. De cómo me hice hombre a fuerza de suboficialazos. El Ojitos de Chancho me sonríe complacido, pero sé que desconfía. El tipo me huele de lejos. Está entrenado. Como esos chanchos que encuentran trufas bajo tierra. Si el Gordo no fuera tan malhumorado, le pediría que lo tarasconee al Chancho. Que lo muerda en la nuca, lo sacuda y lo saque volando por encima de aquellos girasoles. Chancho rumbo a la luna. Chancho explotando en mil pedazos y salpicando de mierda porcina el Mar de las Tormentas. Gaucho mirando la luna y yendo a buscar el paraguas.
El Chancho se baja, pero el olor queda, mezclándose con el de los bebés y el del tabaco rancio del viejo. Empiezo a sospechar que me morí y que fui condenado a esta especie de infierno olfativo sobre ruedas.
En Bahía Blanca, cuarenta y cinco minutos de parada. En la terminal me sirven unos fideos aceitosos. Pido una botella de vino. Sé que la borrachera es la única forma de llegar cuerdo a destino. En la mesa de al lado está la Familia de los Asientos de Adelante. Los Nenes son rubios y buenos. La Madre es joven, gordita, prolija. El Padre está perfectamente afeitado, la camisa verde agua sin una arruga. Sonríe siempre. Ellos no van. Vuelven. Son de Madryn, por lo que les escucho decir. El Padre me hace un gesto amistoso con la mano. Sonríe. Son simpáticos. Devuelvo el saludo haciendo pianito con cuatro dedos de la mano derecha. Va’fan’gulo, murmuro, sin dejar de sonreír. Eso hace mi padre cuando gente simpática lo saluda desde lejos. Toca pianito y dice: va’fan’gulo. Les sonríe alegremente y por lo bajo les desea que les rompan el culo. Es su chiste siciliano favorito. Parece que el mío también. Ay, Padre, por qué no me has abandonado.
El vino me proporciona una agradable somnolencia. Me siento en uno de los bancos dispuestos en el andén. El Don Otto está ahí, ahora silencioso, despidiendo vapores de gasoil. Una gran ballena dormida en medio de la chata noche pampeana. Cuando la ballena despierte nos volverá a tragar y allá iremos en su panza, vadeando océanos de verdura. Soy como Jonás, piensa mi parte solemne y bíblica, otro regalo de papá. O como Gepetto. O como Pinocchio, dice la vocecita que siempre anda riéndose de mí. El Gordo y el Flaco despiertan a Moby Dick.
En el servicio militar, la más odiada de las guardias era la de la entrada del edificio Libertad. Tocados con casco y polainas blancas, debíamos permanecer inmóviles durante seis horas, en un mísero territorio delimitado por los bordes de un baldosón. Mirada al frente, pecho bombé, manos a la espalda, el peso del cuerpo pasando desesperadamente de una pierna a la otra, pies reventando de dolor, parados, seis horas, enanitos de jardín, viendo pasar a los oficiales en sus uniformes blancos y dorados, ignorando el saludo marcial obligatorio, perdidos como iban en baboso flirteo con las civiles que trabajaban ahí, hembras exuberantes que te tiraban de los ojos como las buenas yeguas percheronas que eran y que había que forzarse a no mirar so pena de caer en desgracia frente al ofiche de guardia. Fernández: miró un par de tetas. Dos días de arresto. Di Benedetto. Tres culos. Dos bocas. Cinco pares de tetas. Una semana de arresto. Y me limpia bien los baños, Di Benedetto.
En esas seis horas de inmovilidad y abstinencia visual inventé mi pasatiempo discográfico. Consistía en cantarme una por una, en orden, con todos los arreglos, todas las canciones de todos los discos que me sabía de memoria. Eran diez o doce discos por guardia. La Biblia, de Vox Dei. Artaud, de Pescado Rabioso. Desatormentándonos. The dark Side of the moon. El cassette que me habían pasado con las canciones de la Guerra Civil Española., Los Beatles, claro. Crosby, Stills, Nash and Young. Bob Dylan y tanta otra música.
Así que ahora, otra vez en el vientre de Moby Dick, echo mano a mi entrenamiento militar y ataco con Simon & Garfunkel. Maravilla de maravillas, el comienzo de Puente sobre aguas turbulentas coincide con el cruce de un río que alcanzo a ver brillar fugazmente bajo las estrellas. Dios, a veces, no sólo existe: también se divierte.
Entre canción y canción se me cuela una melodía que al principió me cuesta identificar. Se mete, insistente, pidiendo ser incluida en el repertorio. Al final cedo. La voz de McCartney me la trae, primero por fragmentos y luego entera. Es Live and let die, compuesta especialmente para Bond, James Bond, película homónima, Roger Moore, buenas percheronas, acción a la inglesa, música de títulos insigne. Vivir y dejar morir. Con la típica orquestación maccartney, acordes poderosos, una melodía perfecta, sensualidad y amable tristeza bañada en un buen brandy junto a la chimenea, allá en Chesire. Sonrisa de gato flotando en la nada: live and let die.
Llegamos a Viedma. Diez minutos. Me fumo tres cigarrillos. Una bieckert. Live and let die.
Vuelta a Moby. Primero los pasajeros que ya venían viajando, ordena uno de los choferes. Sube una monja. Amaga a sentarse junto a mí. Pero no. Dos colimbas. Un viejo de barba blanca a lo Lanza del Vasto. Tampoco. Una madre con dos bebés. Ruego que no, bolivianos o no, por favor, bebés no. Sigue de largo. Una morocha joven, de pelo corto. Se sienta conmigo. Hurra. Carne. Live and let die.
Tardo unos pocos kilómetros en iniciar la conversación. Dice que se llama Ana, que vive en Comodoro, que no tiene novio, que dejó de estudiar, que vino a visitar a una tía, que tiene veintidós, que trabaja.
No es hermosa. No parece inteligente. No conoce a Bob Dylan, pero de los pechos le sube como un aroma a trigo y a miel, y del cuerpo regordete emana un calor lento y su mano roza a veces la mía y yo juego a que me enamoro un poco y mi mente empieza a fraguar todo tipo de trabazones eróticas plausibles de ser realizadas con cierto disimulo en el vientre del cetáceo que zumba entrando de lleno en el desierto patagónico.
Ana cierra los ojos y duerme o finge dormir. Cautelosamente le paso el brazo por encima de los hombros y la atraigo hacia mí. Se resiste un poco. Le beso el pelo. Nos dormimos calladamente. Cuando despierto ella está erguida, con los ojos abiertos, mirando la noche, la nada. Le tomo la mano. Se recuesta sobre mi hombro. Con la mano libre le acaricio los pechos y ella me pega un ligero manotazo. No, dice. No quiero. Pero quiere. Sos tierno, me dice. Y yo siento que una corriente de lava me baja por el espinazo y me hace jadear.
Las cosas no pasan de esos juegos inocentes, y vuelvo a dormirme. Me despiertan los empujoncitos que me da Ana en el brazo con la punta de los dedos: ahí tenés a Puerto Madryn. El sol de las nueve de la mañana está alto sobre un mar doloroso de tan azul y de tan cercano. Moby Dick zumba, ruge y jadea bajando desde la meseta. Allá abajo todo parece pequeño, minucioso, limpio. Hay barcos paciendo en la pradera azul. Colgado a orillas de un barranco, despierta mi pueblo blanco. Brillan las calles, brilla la Bahía Nueva. Me estoy enamorando de ese puñado de casas desparramadas en un cuenquito de greda y viento. Dame tu dirección. La semana que viene voy a Comodoro, a visitar a un amigo que está haciendo el servicio militar. Ana garrapatea unas palabras en mi libreta. La letra es grande e infantil. Tiene faltas de ortografía. Es tu casa, pregunto. No, dice, mi trabajo. Una boutique. Nos vemos. Nos vemos. Beso en la mejilla. Le busco la boca y me da un beso blando que me excita notoriamente. Ana mira mi entrepierna y después clava la vista en el edificio de la terminal de ómnibus. Chau, suerte. Live and let die.
El viejo edificio de la terminal huele casi tan mal como Moby Dick. Salgo al aire fresco y camino hasta el mar. El bolso casi no pesa, así que voy unas cuadras hacia el sur. Avenida Gales. España. Albarracín. Estivariz. Moreno. Después empiezan las dunas y más allá el desierto. El pueblito se deshilacha rápidamente hacia el sur, donde se ven grupos de casas aisladas. El azul del mar parece tener vida propia: da la sensación de poder existir sin el soporte del agua, así es de intenso. Casi se lo puede oler, tocar, saborear. Giro el cuerpo, llamado por el oeste. El desierto se extiende hacia unas barrancas lejanas, que rodean el pueblo en un semicírculo. Allá atrás el desierto es una hoz hecha de afilada luz matinal.
Miércoles treinta y uno de enero. Sigo cayendo por el mapa a bordo de otra ballena. Los choferes son distintos. Los dos muy flacos. Hablan hasta por los codos. Se ríen mucho. Con cierta inquietud, descubro que al menos uno de ellos tiene un diente de oro.
El vientre de la ballena está casi vacío. Unas mujeres mapuches. Dos mochileros israelíes. Algunos marineros que acababan de desembarcar con los bolsillos repletos de billetes. En Puerto Madryn me había demorado apenas unos días en un hotel al borde de la demolición. Caminé de arriba abajo la playa sorprendentemente ancha. Me bañé en esa agua absolutamente transparente, absolutamente fría, pese a los treinta y dos grados centígrados que pesaban justo encima de su superficie. Y después compré un pasaje a Comodoro, con la vaga misión de visitar al hermano de un amigo que estaba haciendo su servicio militar. En la libreta, la dirección de la boutique en donde trabaja Ana, de la que ya no recuerdo, casi, su rostro.
Comodoro Rivadavia duerme enroscado en el nido que forman cientos de caminos que el petróleo llevó hasta ahí. Es grande, sucio, inclinado malamente hacia el mar. El viento arrastra pequeños guijarros y es capaz de tumbarte desprevenidamente al doblar cualquier esquina. Está fresco, así que llevo mi campera verde. Camino un rato por el centro. Me tomo un café y decido dejar la visita castrense para las primeras horas de la tarde. Sin pensarlo demasiado, pregunto por la calle cuyo nombre estaba garrapateado en la libreta y empiezo a caminar, subiendo la ladera de un cerro que, me dicen, es un gran cementerio tehuelche. Las empinadas calles se van haciendo cada vez más grises y polvorientas. En Comodoro, los pobres disfrutan de mejor vista que los ricos. Pero de nada más. No parece sitio adecuado para una boutique. Sin embargo ahí está: Analía Modas y abajo: costuras y arreglos de todo tipo y abajo aún, en una hoja de cuaderno pegada con un solo trozo de cinta: se regalan gatito crusa con siaméz.
Dos mujeres gordas están charlando mostrador de por medio. Una de ellas está examinado un corpiño cuyas tazas podrían ser destinadas sin desmedro al transporte de sandías. Pregunto por Ana. Algo me dice que la respuesta va a ser: ¿qué Ana?. Y lo es. Una chica así y asá. Vea. Ella misma me anotó la dirección. La gorda, Analía, supongo, trata de descifrar la redonda letra infantil. Después me mira con cierta conmiseración y dice: alguna atorranta que le tomó el pelo, señor. Pero debe ser del barrio, reconoce, con cierta hidalguía.
Mientras bajo por las laderas del Chenke, me imagino a Ana espiando desde alguna de las casas grises. Tal vez se está riendo. Tal vez no. Me siento un estúpido. Live and let die, Ana o como te llames. Ahora me siento un estúpido. Pero siempre recordaré el olor a miel y trigo y también a canela que te subía por los pechos.
Aquí abajo las cosas empeoran. Hace calor y un polvo áspero es el incesante pasajero del viento oeste. En un bar, frente a un café y un plato de medialunas, comienzo a sentir la dentellada de la lejanía. Pero de dónde. De dónde me siento lejos.
Paso las horas de la siesta caminando y tratando de escribir un poema que no llega jamás. Sentado en un muro bajo me saco la campera mientras miro pasar el tráfico. Los colectivos llevan letreros con nombres extraños como “Astra” o “Kilómetro seis”. Me levanto y camino unas cuadras entre el gentío que viene creciendo con la tarde. Me digo que es hora de visitar a mi amigo. Busco la dirección que está en la libreta que está en el bolsillo interno de la campera que está sobre el muro bajo que está trescientos metros más allá. Cuando llego, jadeando, caigo en la cuenta que además de la libreta, he perdido el abrigo y la cena. En el otro bolsillo estaba mi único billete grande. En los bolsillos del pantalón, un poco de cambio en monedas y papeles. Y ni idea de cómo encontrar a mi amigo militar. Trato de recordar. Con resignado sentido práctico, me gasto unas cuantas monedas llamando a todos las dependencias militares de Comodoro Rivadavia. Al cuarto o quinto intento me comunican con el conscripto Pérez. El encuentro sucede frente al muro que había sido la perdición de mi campera.
Con lo poco que me queda, compro pan, fiambre y medio litro de ginebra. Comemos en una plaza y hablamos hasta bien entrada la noche. No tengo donde dormir. Mi amigo me lleva hasta una polvorienta galería con salida a dos calles. Nos acomodamos en un recoveco formado por una escalera de cemento y el cuarto de servicio. Allí pasamos la oscuridad, dormitando, abrigados por largos tragos de ginebra, riéndonos a carcajadas, sabiéndonos perdidos en una noche que parece no tener final.
Al día siguiente, con el primer sol, caminamos hasta la ruta tres. Para allá está Madryn, informa mi amigo. Por ahí, señala el sur, encontrás Caleta Olivia. Por aquel lado tenés el empalme que va a la cordillera. Te dejo, no puedo llegar tarde. Chau, un abrazo.
Parado en aquel nudo de caminos, pienso que cualquiera me da igual. De alguna manera este viaje ha comenzado a limpiarme. Algo grande, algo inútil se me ha comenzado a morir por dentro.
Tengo para una comida. Y dos tragos de ginebra. Nada más. Nadie más. Ahora soy nadie, soy cualquiera, soy todos.
Cuestión de vivir, entonces. De vivir y de dejar morir.
Un camión viene por uno de los caminos. No estoy seguro de cuál y hacia donde. Corro. Hago unas señas desganadas, como un náufrago demasiado acostumbrado a su soledad. El camión para cincuenta metros más allá.
- Adonde vas, pibe.
- ¿A dónde va usted?.
- Hasta Viedma.
- Yo a Madryn, entonces. A Puerto Madryn, no sé si conoce.
- Tenés familia allá.
- No, nadie. Bueno, me tengo a mí. Dejé una valija en Madryn. Unas fotos y unos discos. Y ropa, aclaro, consciente de mi aspecto desastroso.
- Cebate un mate, colorado.
- ¿Dulce o amargo?
- Dulce, pibe, dulce. Para amarga está la vida.
A Javier Villafañe
que una tarde última, en Puerto Madryn,
me dijo una verdad que no quise
o no supe entender.
Y que ahora no recuerdo.
que una tarde última, en Puerto Madryn,
me dijo una verdad que no quise
o no supe entender.
Y que ahora no recuerdo.
Paul Mc Cartney and Wings: Live and let die

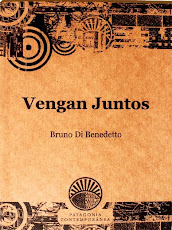

No hay comentarios:
Publicar un comentario