If the rain comes they run
and hide their heads
They might as well be dead.
Lennon – Mc Cartney
Rain
Álbum: The Beatles again (1970)
¿En qué ayeres, en qué patios de Cartago
cae también esta lluvia?
Jorge Luis Borges
Después de la lluvia Villa Domínico se volvía un lugar feliz, al menos si uno tenía ocho o diez años y estaba harto del encierro obligatorio tras varios días de aguacero.
Al olor del barro puro, al verde limpio de los escasos paraísos, eucaliptos y sauces, al croar de las ranas felices de tal exceso de humedad, se sumaba el fascinante cambio operado en la geografía barrial. Allí donde antes había calles poceadas y baldíos polvorientos refulgían ahora maravillosos charcos y lagunas de extensiones diversas, que nos esperaban brillando al sol nuevo con su promesa de profundidades y navegaciones.
Y es que al fin y al cabo Villa Domínico es territorio pampa, y en aquella monótona y casi interminable llanura el agua, después de amonedarse a cielo abierto en distintas formas y tamaños, era siempre fuente de misterio, de aventuras y de jolgorio.
Y entonces se chapoteaba en los charcos y se levantaban desde el barro pirámides y jardines colgantes adornados de las flores de la manzanilla y se enviaban barcos de papel a un viaje sin regreso por malolientes cursos de agua promovidos de golpe de zanjita a zanjón y se tallaban toscas piraguas de madera de sauce del tamaño de una mano y en las que los soldaditos de plomo gozaban por una tarde de las delicias del mantenerse a flote.
También fuentes de alimento, los zanjones se poblaban de hileras de chicos armados de un trozo de caña al que se ataba un piolín en cuyo extremo se enganchaba un pedacito de carnaza, cebo muy apetecido por las ranas, aquellos pobres animalitos que iban al muere volando, literalmente, tras el brusco tirón al que los sometía el que iba a ser su último bocado. Entonces, si uno miraba por encima de las cabezas veía aquel asombroso cielo poblado de batracios voladores, que eran rápidamente atrapados y despenados de un golpe en la base del cráneo y cuyas ancas fritas iban a constituir esa noche el plato principal en muchas de las casas del barrio.
Un domingo de otoño pudimos algunos hasta disfrutar de los placeres de la navegación a bordo de un viejo y averiado tanque de fibrocemento, que entre cuatro o cinco empujamos hasta los bordes de una lagunita formada por varios días de lluvia, de unas decenas de metros de diámetro, pero que a nosotros nos parecía un inexplorado Mar de los Sargazos custodiado por cinco o seis enormes y callados eucaliptos. Empujando con remos que previamente habíamos cortado y tallado durante días en grandes ramas secas y tablas robadas de una obra en construcción, nos hicimos aquel día más o menos gloriosamente a la mar. Ni Sandokan hubiera encontrado tigrecillos de Mompracem más aguerridos y sanguinarios, si bien tuvimos que atenernos a la total ausencia de otros navíos y bajeles sobre los cuales ejercer nuestra sed de justicia y de venganza..
Pero la aventura terminó en desastre cuando un error de cálculo en la estiba de víveres, municiones y pasajeros hizo que la nave escorara peligrosamente hasta permitir que el agua embarcara a través de un rumbo del tamaño de una pelota de fútbol que apenas por encima de la línea de flotación había practicado la mano irresponsable de algún albañil chambón. Nos tragó casi un metro de agua barrosa de la que apenas salimos vivos ayudándonos unos a otros con las manos y los remos que no se perdieron durante aquel confuso y poco honorable hundimiento, en el que resigné la dignidad de irme a pique con la nave de la que fui elegido capitán por haber tenido la audacia de trazar todos aquellos planes marineros que acababan de ahogarse para siempre.
A luz del fuego que encendimos de alguna manera para secar nuestra ropa y tratar de evitar una paliza segura, tiritando de frío, pero también de miedo, rodeado de la inmensa noche, viendo las caras entre compungidas y orgullosas de mis tigrecitos, pude gozar con asombro del agridulce privilegio de haber sobrevivido a mi primer naufragio.
Antes de la lluvia, Villa Domínico se llenaba de presagios y de nubes hinchadas de oscuridad, de libélulas que venían como livianos heraldos de la tormenta. Entonces las madres llamaban a los hijos, los hijos llamaban a sus perros y todos, ya guarecidos en casas de patios súbitamente quietos y oscurecidos, llamaban a la lluvia para que lavara las casas y las calles otra vez. Furiosa, la lluvia barría el hollín que nos dejaban las fábricas como único regalo. Y a veces traía el milagro de uno o dos días sin clase. Para mí era fiesta doble, porque mi padre, que se ganaba la vida de todos nosotros trabajando a cielo abierto en la construcción de losas y escaleras de cemento armado, se quedaba en casa y yo me sentía a salvo de la más que severa custodia de mi madre y entonces eran horas y horas de viejas historias de Sicilia, de conciertos de mandolina, de buñuelos de manzanas y encarnizadas partidas de brisca y chinchón. Cuando granizaba salíamos corriendo mi hermana y yo, seguidos por los gritos de mi madre, a recoger en platos y fuentes los blanquísimos granos de hielo celestial, que mezclábamos con azúcar y limón y comíamos frente a la ventana, entre los rezongos maternos y el repiquetear cómplice del agua y el hielo sobre las chapas y las baldosas del patio.
Después, no sé, la lluvia de alguna manera se hizo menos transparente. Mis amigos se fueron yendo del barrio, mi hermana, diez años mayor, se casó, embarcándose hacia sus propios bajíos y arrecifes. Mi padre comenzó a alejarse de todo y de todos, en aquella navegación solitaria y sin retorno a la que lo empujaron los vientos de su tenue locura. Acosada por sus fantasmas y por la frustración de una familia que ya había comenzado a deshacerse sin haberle dado nada más que fugaces momentos de calor, mi madre descargó cada vez más su violencia sobre el único que aún le pertenecía. Y yo entonces llegué a la adolescencia asustado, agriado y solo, con una ciega valija de sueños que ya amenazaban con pudrirse y los puños cerrados para una guerra que no sabía siquiera dónde pelear.
Por aquellos años descubrí a Los Beatles, que me trajeron también la primer poesía en las letras que traducíamos malamente entre dos o tres amigos armados de un inglés escolar.
Con mis primeros sueldos pude hacerme de un equipo de música de gigantescas cajas sonoras con el que ilustré a todo el vecindario acerca de las bondades del blues, el rock and roll y la música progresiva argentina, que nunca llegó a progresar.
Las tardes de lluvia las pasaba solo en mi cuarto de pisos de pino thea, escribiendo cartas de amor y poéticas declaraciones de guerra for no one y escuchando aquellas canciones casi incomprensibles, que eran para mí como mensajes en una botella recibidos por un náufrago analfabeto. Pero de alguna manera me daban esperanza.
En ese cuarto escuché por primera y ansiosa vez el disco que traía Hey Jude y Old brown shoe y La balada de John y Yoko y Lluvia, esa extraña canción hecha como de ráfagas de agua y melancolía.
Y ya ganado por esa melancolía, la escuché seguramente una y otra vez mientras miraba caer la lluvia que era y no era la misma de mi infancia, aquella amiga que traía buñuelos y canciones y que ahora no quería venir a lavar mi tristeza.
Y así llegué a creer que, en todas partes, en cualquier lugar del mundo al que corras para escaparte de las tormentas y los naufragios, la lluvia cae indiferente a todo y a todos.
Y fueron lluvias indiferentes las que caían la mañana en que mi madre me sacó de la cama, llorando sin palabras, para llevarme al hospital donde mi padre yacía con la pierna rota en tres pedazos por aquel andamio que lo traicionó.
Y llovía indiferente la mañana que murió, muchos años después, mientras yo dormía, indiferente, a mil cuatrocientos kilómetros de su agonía.
Y llovía indiferente la tarde que toqué por primera vez el cuerpo desnudo de una mujer, temblando de miedo y deseo.
Y llovía indiferente y tanto y tan amazónicamente aquella madrugada de mis dieciocho años en que yendo a la odiada fábrica, me encontré solo y perdido entre negros cortinajes de agua que aullaban y me envolvían y no pude más que sentarme a llorar bajo el alero de una casa desconocida, a llorar no de miedo sino de la rabia de estar viviendo un destino que no era el mío.
Llovía indiferente. Caía para nadie aquella lluvia.
Como cae para nadie esta lluvia de ahora, esta lluvia indiferente a la que voy a salir desnudo de todas mis historias, a cantar, a bailar, a beberme el cielo.
The Beatles: Rain

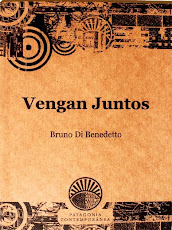

No hay comentarios:
Publicar un comentario