“And any time you feel the pain
hey Jude, refrain,
Don’t carry the world upon your shoulders”
Lennon – McCartney
“Hey Jude”
Álbum: The Beatles Again (1970)
La fábrica era un cubo enorme, sucio y gris clavado a presión en alguna parte de Lanús Este. Lanús ús. Éramos más de cuatrocientos, entre patrones, capataces, alcahuetes, matriceros, peones, jotapés, jotaperros, independientes, borrachos, montos, troskos, comunas, mártires y verdugos. La década del setenta venía oliendo a sexo, a porro y a sangre. Perón acababa de morir, dejando huérfanos en todos los bandos. Isabelita florecía, López regaba. La Triple A entregaba puntual su cadáver de cada día.
Arbeit macht frei: a la fábrica se entraba por un pequeño agujero rectangular practicado en un costado del gigantesco portón para camiones. A la fábrica se entraba agachado. A las seis menos cinco un pasillo oscuro nos tragaba para escupirnos doce horas más tarde, sucios y hambrientos. A mano derecha del pasillo, el fichero y el reloj, insobornables testigos de mis llegadas tarde. A mano izquierda el olor de los cagaderos golpeaba con un puño blando y húmedo: cuatro letrinas de paredes embadurnadas de la mierda de los que no tenían papel a mano, y una pared que oficiaba de mingitorio, con su canaleta de cemento alisado por la que corrían líquidos diversos, difícilmente agua.
Por dentro la fábrica estaba dividida en secciones más o menos rectangulares dispuestas de izquierda a derecha según su función, como las vísceras de un gigante derribado. En el extremo oeste la oficina técnica y la matricería, ocupada por la aristocracia obrera. Allí se planificaban las acciones y se ejecutaban los trabajos delicados. En la zona central los balancines masticaban largas cintas de metal con sus golpes secos a repetición, servidos por una treintena de hombres callados, sordos, oscuros, cuya marca de pertenencia era la falta de un dedo, de dos, de cuatro: una steel drums orchestra de mutilados, que marcaba el ritmo de ese infierno sonoro en el que la única forma de comunicarse era a los gritos. A continuación, una larga mesa en donde se ensamblaban las piezas digeridas por los balancines. Más a la izquierda un patio lleno de cachivaches y al final una sala en donde los artefactos se metían en cajas y eran expelidos por el portón lateral. La fábrica masticaba acero, plástico y carne humana. Cagaba cafeteras, jugueras y ventiladores.
Yo había entrado en 1972 como aprendiz de aristócrata, gracias a los buenos oficios de un primo matricero. Me destinaron a una máquina con apariencia de gallina o de marsupial australiano, una cepilladora mecánica que arrancaba rulitos de acero a grandes planchas de metal. La maniobra era simple: se graduaba la herramienta para que arrancara, digamos, cinco décimas de espesor. Se ponía en automático y el torpedo iba y venía durante diez o quince minutos, durante los cuales no había nada que hacer. Yo tenía 16 años. Trabajaba doce horas y después me iba a la escuela nocturna. Dormía muy poco. Una malhadada mañana, después de largar la pasada, me quedé apoyado sobre la plancha de metal, mirando fijamente el ir y venir del marsupial. Me despertó el vientito de la afilada herramienta a dos milímetros de mi nariz. Sobresaltado, paré la máquina y vi que la pieza de metal se había arruinado irremediablemente. Uno de los patrones, un madrileño con nariz de buitre al que decíamos “el gallego”, me aplicó un castigo más atroz que el despido: me degradó a barrendero de la sección matricería, el cielo al que jamás ascendería. Durante el interminable escarnio, yo, que tenía dieciséis años y tocaba el acordeón y estaba enamorado de una Beatriz tan desdeñosa como la otra, aprendí a odiar minuciosamente al capitalismo: dos meses más tarde era secreto militante trotskista y durante los años siguientes estuve metido en toda clase de conspiraciones fabriles.
Más que la justicia, más que la libertad, me azuzaba un rostro de buitre, que yo destrozaba una y otra vez a golpes de hoz y de martillo.
Después de semanas de castigo, fui destinado a una nueva sección, la de inyección de plásticos, en donde comencé por los escalones más bajos. Pero después, tal vez porque era curioso, y diestro y el trabajo me gustaba, el Gallego fue ascendiendo mis responsabilidades, hasta dejarme a cargo de su última adquisición, una inyectora automática que era la niña de sus ojos. Me confió su manejo, tal vez una manera capitalista de otorgar el perdón, ignorante de mi fiero designio de comandar el pelotón de fusilamiento que le estaba destinado fatalmente tras el fatal triunfo de la revolución, en un par de años más.
Con el tiempo llegué a tomarle gusto a mi trabajo y cariño a la máquina, que mantenía limpia y bruñida. Cuando el trabajo requería de un ayudante, yo, por entonces único habitante de la sección, pedía que me mandaran al Granuja, un peronista de veinte años con el rostro cubierto de granos , hábil y alegre, con el que me gustaba trabajar y cantar canciones que nos llevaban lejos, muy lejos, a mañanas campestres perfumadas de sol y de azahar. El cuadrado virtual en el que trabajábamos lindaba, separado por una simple valla metálica, con el extremo de la larga mesa de ensamble, servida por unos cuarenta muchachos que operaban sentados uno al lado del otro, a ambos lados de la mesa, dando, de lejos, la impresión de que estaban disfrutando de un festín interminable.
Era, sin duda, el único lugar alegre de la fábrica: todos tenían alrededor de veinte años, casi todos eran de la Juventud Peronista, muchos eran revolucionarios de corazón luminoso, dispuestos a la charla, a tomarse un vino, a dar una mano. Estaba el gordo Pilongo, que se ganó el apodo la vez que opinó a viva voz que estaba mal “esa costumbre de poner apodos, que a nadie le gustaría que lo llamen, no sé, por ejemplo, ‘Pilongo’, cómo le vas a poner ‘Pilongo’ a alguien... ”.
Estaba el Toto, un pelilargo fana de los Rolling Stones, que imitaba el peinado y los gestos de Keith Richards, y su amigo Tilín, hincha de los Beatles y que cantaba en un inglés bastante aceptable, logrado a fuerza de escuchar y escuchar una y otra vez los negros discos de vinilo en los que se gastaba íntegro el sueldo. Estaban Granuja, Tweety, y el Enano, amigos y vecinos de barrio y el Chino y la Vieja, bromistas terribles, capaces de untar el papel higiénico de algún alcahuete con ajíes putaparió o de diseñar un complicado mecanismo de cordeles a través de vigas y cabrías, cordeles a cuyo extremo ataban una rata muerta, destinada a aparecer de golpe ante los ojos aterrados de las oficinistas que se atrevían a cruzar esa tierra de nadie que se extendía entre los talleres y los vestuarios. Estaba también el tío Bogado, un paraguayo de más de treinta años, de bigotes a lo Emiliano Zapata, delegado de fábrica y militante villero. A todos nos gustaba el folklore y el rocanroll. La música y el canto nos unían y nos salvaban, de alguna manera.
Después de morir Perón, malos vientos comenzaron a soplar para la izquierda. El fascismo sindical entró a tallar fuerte, sabiéndose respaldado por un brazo armado que no se andaba con chiquitas. Los jefes montos metían confusión entre sus propias bases. Y los muertos empezaron a aparecer en calles y descampados.
Una mañana, meses antes del golpe del setenta y seis, supimos que al paraguayo Bogado lo habían encontrado en un zanjón de Florencio Varela con cuarenta balazos en el cuerpo magro y fibroso. Esa y muchas otras mañanas nadie cantó en la mesa de ensamble. Nadie hizo bromas. El capataz, un ucraniano gordo de cara enrojecida por el vino, estaba feliz: por fin los cuarenta agachaban la cabeza y trabajaban como corresponde. Pendejos de mierda, ahora van a saber lo que es bueno. Y entre los golpes de los balancines sólo se escuchaban las órdenes secas y la risa gutural del ucraniano.
Un oscuro día de septiembre, los patrones decidieron hacer algunos cambios en la sección de balancines. Pararon las máquinas, mandaron a los operarios a cubrir puestos en otros lugares y para nosotros fue el regalo de un relativo silencio en el que podían escucharse los matices sutiles de sonidos que hasta ahora habían vivido sepultados bajo el tableteo de los balancines. Así supe que el Granuja, cuando no gritaba, tenía una voz de timbre sencillo y agradable y que en el alto techo de chapa piaba un pueblo de gorriones.
Tal vez fue la atmósfera tranquila, tal vez los pájaros que batían el aire con sus pequeñas alitas, tal vez fue la tristeza hartamente contenida, pero la cosa es que el Granuja y yo arrancamos con “Mañanas campestres”, que en el silencio no sonó tan afinada como creíamos pero que igual nos valió un aplauso desde el otro lado de la valla. Y la réplica inmediata:
Hey Jude, don’t make it bad
Take a song and make it better
La voz de Tilín sonó alta, clara y afinada.
Remember, to let her into your heart,
Then you can start to make it better...
El Toto abandonó de repente su fiera militancia stone y comenzó a marcar el acento con su martillo sobre un chapón que sonó increíblemente parecido a los platillos de Ringo Starr.
Hey Jude, don’t be afraid
You were made to go out and get her
El gordo Pilongo, que cantaba en peñas y abominaba del coloniaje cultural, marcaba el pulso sobre un tambor de aceite que resonó en toda la fábrica tan fuerte y tan alto como el bombo celeste y blanco que llevaba a todas las marchas. Los golpes, hondos y aterciopelados por la caja de resonancia embebida en aceite, obraron el milagro que vienen repitiendo a través de los siglos desde los troncos huecos golpeando a las puertas de la sangre en la profunda selva, desde los tambores del Rey David llamando a la alabanza y a la guerra, desde los bombos con que esa gente sencilla ritmaba su rabia y su esperanza. Uno a uno, unos con un martillo, otros con un destornillador, sobre mesas, sobre los tubos de oxígeno y acetileno, sobre las patas de acero hueco de la mesa, nos fuimos sumando a la fiesta percusiva y guerrera.
Remember, to let her under your skin
Then you’ll begin to make it better
better
better
better
better!
Y con el último better se desató una gritería al histérico estilo beatle, pero que a los sensibles oídos de los capataces sonó a malón o a montonera.
... naa – naa – naa – na-na-na-ná, na-na-na-naaá, hey Jude!
... naa – naa – naa – na-na-na-ná, na-na-na-naaá, hey Jude!
A esta altura, la gente de las otras secciones comenzó a asomar la cabeza. El ucraniano miraba entre incrédulo e impotente a Pilongo, que sonreía a centímetros de su roja cara sin dejar de cantar ni de golpear su tambor. Vino el Gallego. Vinieron otros capataces, que miraban alternativamente al patrón y a esa caterva aullante, sin saber bien qué hacer.
El Gallego paseó fríamente la mirada de rapaz por sobre la cara de todos nosotros, dio media vuelta y se fue sin decir nada. Tal vez porque sabía lo poco que faltaba para que nos ahogara aquella larga oscuridad que estaba llegando. Nosotros, que no supimos verla venir, nos reímos y golpeamos y cantamos más fuerte, desde el hervor de la sangre, desde nuestra hambre y sed de justicia, desde aquel dolor que no había hecho más que comenzar.
El 3 de Marzo de 1976 partí al servicio militar. En una de esas raras paradojas casi literarias a las que no termino de acostumbrarme, mi vida fue salvada por el enemigo, que no supo o no quiso descubrirme en su propia guarida. Cumplí un año en el mismísimo edificio Libertad, a metros de los jefes de los peores asesinos de nuestra historia.
El 24 de Marzo, en un campo de entrenamiento militar de Bahía Blanca, vi partir los tanques hacia Buenos Aires.
En Junio desapareció Pilongo.
El Chino, la Vieja, el Enano, fueron cayendo uno a uno en enfrentamientos primorosamente escenificados. Del Toto no se supo más. Tilín se salvó una noche en la que la ginebra, el porro y un par de lindas piernas lo retuvieron lejos de su casa.
En noviembre el Granuja murió reventado a itakazos en una mugrienta esquina de Monte Chingolo.
Ojalá haya tenido tiempo de pensar en las flores, o en los gorriones, o en el campo.
a Eduardo "Granuja" González
Un fragmento de la película "Across the universe"

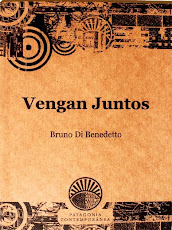

No hay comentarios:
Publicar un comentario