When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.
Lennon – Mc Cartney
“Let it be”
Álbum: “Let it be” (1970)
Muchos años antes, frente al pelotón de fusilamiento, el cantinero escolar Don Alfredo Ercolano no hubiera podido ni siquiera imaginar que cuatro décadas después, el poeta Jorge Boccanera y yo lo evocaríamos con risas y ternuras de hombres grandes, una noche muy calma y muy despaciosa a orillas del Río Negro, ese oscuro animal que no dejaba de rielar bajo el doble acoso de las luces de Viedma y de Carmen de Patagones.
Y no podía por varias razones: además de estar muy ocupado rogando por su vida y por la de su ahijado José, a Don Alfredo Ercolano no le quedaba otra que desconocer absolutamente todo acerca de Jorge Boccanera, que a fines de 1955 tenía tres años, andaba en triciclo y apenas pronunciaba las palabras que después haría cuajar en los luminosos poemas que lo llevarían a la fama y al exilio. Menos podía sospechar de mi existencia, de mí, que acababa de dejar la teta y ni siquiera sabía hablar.
Supo de nosotros después, después de salvarse por un suspiro (che, esos dos no, que no tienen nada que ver) del pelotón de la Libertadora que lo había sacado a la rastra a él y a su ahijado José Sorucco, que era apenas un pibe y le daba una mano en la cocina de la cantina escolar de la E.N.E.T. N° 3 de Avellaneda. Los llevaron acusados de pertenecer al grupo de la resistencia peronista que había montado una radio clandestina en los fondos del viejo edificio escolar. Los militares tuvieron que entrar a los tiros para llevárselos: ahí estaban como prueba los dos hoyitos que las balas de las 45 habían dejado en los cristales del portal de acceso, dos altas y gruesas hojas de roble y cristal biselado de una pulgada de espesor, que se decía habían sido traídas de Europa y que valían más que el resto entero de la casa.
La casa era una mansión del siglo diecinueve que había pertenecido al Dr. Salvador Debenedetti, el descubridor y estudioso del Pucará de Tilcara. El portal de los cristales heroicos daba a un elegante patio principal de baldosones rojos y amarillos, rodeado de galerías sostenidas por torneadas columnas de hierro verde, galerías que daban sombras frescas en verano y decididamente heladas en invierno. Allí, las habitaciones principales de la casa habían sido convertidas en oficinas y aulas. Al fondo, un estrecho pasadizo llevaba al patio de la servidumbre, con su aljibe cegado para siempre. Y después, hacia atrás, hacia los costados, hacia arriba, un dédalo de precarias construcciones de madera y chapa que se fueron agregando con el correr de los años para albergar a la creciente marea estudiantil.
Laberíntica y tenebrosa, es en esa parte de la vieja escuela de Palaá y Alsina en la que pienso cuando necesito imaginar los siniestros tribunales en donde fue juzgado y condenado Joseph K.
La casa fue demolida en 1971 y reemplazada por un aburrido edificio de cuatro pisos, de insulsa geometría y pocas posibilidades para la fuga y la aventura poética. Ingresé a la E.N.E.T un marzo de 1968, así que pude compartir con Jorge el recuerdo de aquellos pasillos y sótanos y pisos de madera que eran verdaderas trampas cazabobos en las que más de una vez alguno cayó y hubo que rescatar con escaleras y sogas. No quiero recordar las descripciones que esos resucitados hacían de las profundidades centenarias del Palaá.
El Palaá, que así se lo conocía en el mundo estudiantil, tenía una bien ganada fama de ser una de las dos mejores escuelas técnicas del país. La otra era la temible y aristocrática Otto Krause de la Capital, que odiábamos, admirábamos y envidiábamos como buenos provincianos. Pero el Palaá tenía también lo suyo. Que dos, al menos, de sus ex alumnos hayan desviado los técnicos pasos hacia la poesía y la trotamundez no desmerece para nada el prestigio académico que supo conseguir.
La escuela ocupaba toda una manzana y sus fondos lindaban con la cancha de Racing, objetivo de sesudos planes de escape, que se veían coronados por el éxito cada vez que algún canchero benevolente nos dejaba pasar. Nimbados por una nube de unción y reverencia, pasábamos las horas de historia y geografía viendo entrenar al glorioso Equipo de José: Cejas, Basile, Perfumo, Rulli y el Panadero Díaz estaban ahí, pateando al arco y haciendo “jueguito” sólo para nosotros, ellos, nada menos, que venían de ganar el campeonato mundial de 1967.
El resto de la semana era un interminable lidiar con tableros, reglas “t”, tablas de logaritmos, dinamómetros, probetas de ensayos, reglas de cálculo y el resto del arsenal diabólico que la ciencia y la técnica han dispuesto para la tortura y el escarnio de los que, como yo, están más cerca del arpa que de la raíz cuadrada.
Poblada exclusivamente de adolescentes varones, la E.N.E.T. era un descolorido monasterio consagrado a los misterios de los sistemas de fuerzas y los invisibles ríos de electrones y ondas que surcan filamentos y atmósferas. Verdes de envidia, a mediodía veíamos pasar a los atorrantes del bachillerato, acompañados de beldades rubias y morenas, rumbo a la plaza, a los cafés, a los lujuriosos yuyales en donde hundirían sus hocicos en carnes suavemente perfumadas, mientras nosotros nos calzábamos los mamelucos y nos sumergíamos a desgano en ambientes impregnados de grasa y de vapores de ácido muriático.
En ambiente tan ascético, el cuerpo de profesores era proyectado a dimensiones olímpicas por el imaginario estudiantil. En los recreos, en las horas libres, en patios y escondrijos, en las mesas grasientas de la cantina de don Ercolano, entre los humos lacrimógenos de los “pattys” y las acartonadas milanesas, se hablaba y se hablaba del cuerpo docente, cuyos integrantes eran a la vez númenes y verdugos, odiados enemigos o ángeles salvadores, razón de ser de nuestra existencia, rasero y medida de nuestro valor de bichos semihumanos, de cacharros de barro crudo que debían cocinarse por unos cuantos años más en el fuego de la sapiencia irradiada por ese parnaso que era la sala de profesores.
Eso con respecto al cuerpo docente. El cuerpo de las docentes era ya un tema aparte. Se hablaba largo, tendido y secreto de las pocas mujeres que se atrevían a lidiar con aquellas cápsulas de testosterona vestidas de pantalón gris y blaizer azul. Había algunas profesoras decididamente impresentables, como la temible, implacable, “gallega” Orciuoli, que a la contradicción entre su itálico apellido y su acento castizo sumaba una piel de tinte cadavérico y unas patitas de electrodo retorcido. A ella le debo mi absoluta falta de faltas ortográficas. A ella le debo mi amor por Horacio Quiroga y varias de mis mejores peores pesadillas.
Pero había otras. Ángeles delicados como aquella morocha de suave cabellera que enseñaba física en segundo, que nos tenía tan enamorados a los de tercero que siete u ocho nos juntábamos los sábados en alguna casa a llorar y a compartir ese amor colectivo e imposible.
El Enano García solía desaparecer todos los martes y jueves a la misma hora, justo al final del recreo largo. Un día lo vimos perderse en los laberintos que brotaban más allá del aljibe. Lo seguimos sigilosamente por entre los pasadizos. Vimos que se apostaba detrás de unas cajas amontonadas bajo los peldaños de una enclenque escalera de madera que llevaba al aula de primero. Esperamos un minuto. Dos. García estaba inmóvil, una caja más. No dormía. Los ojos bien abiertos, vueltos hacia arriba, clavados en los peldaños. Pero no miraba los peldaños, sino al espacio abierto entre ellos. En realidad García venía, todos los martes y jueves, a mirar el cielo. Un cielo rosa, o blanco, o floreadito o con puntillas. El cielo del Enano García eran las bombachas de la profe de historia de primero. Una cuarentona de muslos jónicos, cuya sola turgencia bajo las amplias faldas que solía usar fue madre de muchos calofríos recorriendo el espinazo de varias generaciones de estudiantes. El Enano García sabía cómo procurarse la felicidad.
El flaco Mutarelli, en cambio, jugó muchas veces con el extremo peligro antes de ser arrastrado para siempre por un maremoto de amonestaciones. Alto, flaco, grisáceo, distinguido, José Bautista Mutarelli era, ya a los quince años, un crápula de aires vampíricos, mandamás de una corte de zombies que se sentaban al fondo, a la izquierda. Los vapores primaverales de Octubre infundieron en Mutarelli una pasión insana por los glúteos de la profesora de geografía, una hembra poderosa y callada que nos hacía hervir la sangre con sólo pronunciar la palabra “Kilimanjaro”. Kilimanshharo, decía, pronunciando la y como una sh arrastrada, a la manera de los porteños. La frase “Península de Kamchatka” provocaba delirios. Una vocecita ahogada pedía: ¿podría repetir, profesora, para saber la pronunciación? Y tres decenas de pares de ojos se clavaban en la deliciosa boca curvándose en mohínes didácticos: Kammm- shaaat- kaaaa. Gracias, profesora.
Pero los intereses de Mutarelli eran otros. Se le puso entre ceja y ceja algo que todos juzgábamos imposible: tocarle el culo a Shapeshú, sobrenombre ganado por la esforzada docente cerca de un diecisiete de agosto, cuando a algún iluminado se le ocurrió preguntarle dónde había nacido el Libertador. En Shapeshú, me extraña que no lo sepa, Ramírez. Gracias, profesora.
Mientras nosotros nos divertíamos con estos inocentes pasatiempos, Mutarelli rumiaba y rumiaba su plan. Ni un tigre, ni una veta de mármol ni un vintén oriental: para Mutarelli el zahir que le borraba todos los otros pensamientos eran las nalgas de la profesora Shapeshú.. Un día, tarde, la campana había sonado hacía rato, lo vemos entrar al flaco. Más pálido que de costumbre, con una mirada más canallesca y más limpia a la vez. Todos supimos: Mutarelli sabía cómo.
En el recreo juntó a sus secuaces y distribuyó los trabajos. Ustedes dos se paran al lado de la puerta, achicando el paso. Vos, con la carpeta, como que le vas a preguntar algo. Ustedes cuatro se paran de este lado del escritorio, para que la profe salga por ahí, como por un pasillito. Yo paso por atrás del escritorio y la espero medio escondido atrás de la puerta. Cuando esté llegando a la puerta, ustedes se amontonan. Y en el tumulto se lo toco. No nos puede echar la culpa a todos.
Los que no participábamos del plan intentamos disuadirlo, pero no hubo caso. Era algo que estaba escrito y tenía que suceder. Y sucedió. No una, sino dos veces. El flaco se confió. Para mí que le gusta, dijo. La tercera vez: vi la mano del flaco yendo hacia su ineluctable destino. Vi la finta de caderas con que Shapeshú evitó la violación. Vi los ojos llenos de lágrimas de esa pobre mujer. Vi la mano de ella cerrándose sobre la muñeca de él con bronca y con asco. Todos vimos cómo lo arrastró a la dirección. Sentí mucha vergüenza, no toda ajena. El flaco Mutarelli no volvió más.
Fue por esa época, en la primavera de 1970, cuando la teacher Nora Martínez alborotó la clase de inglés técnico introduciendo en nuestro monasterio un artefacto absolutamente insólito. Si hubiera traído un beduino o una guillotina el revuelo hubiera sido menor. No entendíamos que hacía esa mujer ahí, sacándole la tapa al Winco, enchufándolo cerca del escritorio, sacando de su insondable valija el longplay con esas cuatro caras antirreglamentarias, de barbas y pelos largos como el viento. Sin decir nada, repartió unas fotocopias y giró la perilla azul: canten, dijo la teacher.
Y cantamos, una y otra vez. Cantamos and when the night is cloudy/ there is still a light that shines on me durante semanas, hasta que la teacher dijo ahora sí saben pronunciar. Y nosotros dejamos de decirle teacher, porque desde ahí y para siempre fue Mother Mary. Mother Mary, con su pollera escocesa y su ponchito rojo y sus botas de caña alta y su cara de irlandesa cansada.
God save you, Mother Mary, que nos enseñaste cantando y riendo a cantar y a reír mientras el mundo todavía no era ni ancho ni ajeno y todavía nos dejaba ser.
The Beatles: Let it be

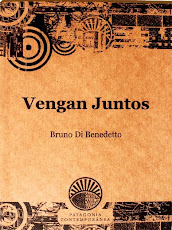

No hay comentarios:
Publicar un comentario