
And our friends are all aboard
many more of there live next door
and the bands begins to play
Lennon – Mc Cartney
“Yellow submarine”
Álbum: Yellow submarine (1969)
many more of there live next door
and the bands begins to play
Lennon – Mc Cartney
“Yellow submarine”
Álbum: Yellow submarine (1969)
Hemos venido para brindarle
sana alegría, de corazón
y le rogamos no nos olvide
que Como Salga siempre volverá.
Canción de despedida
de Como Salga
Hay oficios y oficios.
En el afán de ganarme la vida, muchas veces terminé perdiéndola de la manera más miserable, en trabajos que no servían a nada ni a nadie y con los que cumplía malhumoradamente, a regañadientes y añadiendo mi pincelada de mugre, dolor y hastío a esto que llamamos realidad.
Así he sido obrero metalúrgico, peón de albañil, vendedor de calculadoras electrónicas, publicista, pintor de brocha gorda, plomero y gasista, guionista de televisión y tantas otras cosas que prefiero no recordar.
Pero la vida me ha traído premios que tal vez no merecí del todo. Y así también pude ser maestro de pibes de ocho años que me condecoraron con sus manos pegajosas de mermelada y su cariño indestructible. Y otra vez me pagaron por enseñar (por aprender) las invisibles reglas de la poesía. Y otra por ir trotando de escuela en escuela cargando libros de Quiroga y de Prevert, de Cortázar y de Bradbury y por leer esos cuentos poblados de cohetes y de yararás, de flamencos con medias y cronopios inocentes como el sol. Y otra más por dejar que la radio llevara mi voz cargada de cuentos y poemas a mil kilómetros de mi boca. Ahora mismo me gano la vida mientras voy por los caminos de ripio del Chubut llevando las luces y voces y sombras que proyecto sobre improvisadas pantallas en pueblos y caseríos de nombres remotos que suenan a indio, a pionero, a duro invierno: Blancuntre, Buen Pasto, Gan Gan, Cajón de Ginebra Chico, Río Mayo...
Pero hace más de treinta años que empecé con estos oficios mágicos. Fue cuando me convertí en acordeonista a sueldo de la Comparsa Humorística y Musical Como Salga de la Isla Maciel, reina indiscutida de los carnavales de La Boca y hoy leyenda entre los jóvenes murgueros que tratan de revivir aquella magia hecha de ganas y de papel maché.
Tenía quince años, y tras cuatro de notable esfuerzo por parte de mi profesor Don Norberto Corridoni, había logrado convertirme en un pasable ejecutante de acordeón a piano. Y fue el mismo Corridoni quien nos recomendó, a mi primo Ernesto y a mí, para formar parte de la banda de fuelles de la comparsa Como salga, emprendimiento anual que daba cátedra desde los años treinta en los mejores corsos de la Capital y que tenía su cuartel general en una Sociedad de Fomento de la calle Espejo, en el corazón de la isla Maciel, un corazón rodeado de una mala fama tan enorme y desproporcionada como el cinturón de villas miseria que había que atravesar para llegar a los ensayos. Desde Septiembre, dos veces por semana, allá íbamos mi primo Ernestito y yo, en el colectivo 373, cargando con las tentadoras cajas negras de nuestras acordeones, que, nos hicieron saber pronto, se salvaron de las requisas más o menos robinhoodianas de los villeros gracias al salvoconducto automático que adquiríamos por ser “muchachos de la Como salga”.
Pero los verdaderos “muchachos” eran esos tipos increíbles que trabajaban de febrero a febrero, gratis, por amor a Momo, armando los carros y los gigantescos muñecos de hierro y cartón piedra, componiendo y ensayando los números humorísticos hechos de una picardía simple y de un incomparable sentido del ritmo y de lo ridículo.
Nosotros, los músicos, los niños mimados de la comparsa, éramos apenas unos mercenarios de carnestolenda comparados con aquellos hombres que se jugaban el honor del barrio y de dos generaciones de antepasados en cada Carnaval. Hijos de los hijos de los fundadores del barrio y de la comparsa, eran capaces de irse a las manos por esclarecer un punto doctrinal o de no dormir una semana por la amargura de no hallar una solución a un decorado o un verso.
En septiembre comenzaban los ensayos de la banda, y nuestro director hacía gala de rigores propios de una filarmónica, petrificándonos con su mirada de fuego helado cada vez que errábamos la nota o el ritmo. Tres o cuatro bandoneones, siete acordeones y seis bombos eran los encargados de la banda de sonido de ese serpenteante delirio de tres cuadras de largo, armado de carrozas y muñecos y pequeños teatros ambulantes montados sobre camiones playos y de hombres disfrazados de bebés, de payasos, de maricas, de políticos y también de mujeres. Porque no había mujeres en Como Salga. No podían participar de ninguna manera, lo prohibía una inquebrantable ley ancestral de la comparsa y que era tal vez una de las causas de su perdurabilidad, ya que las peleas por diferencias organizativas o artísticas son una cosa y los duelos por cuestiones de polleras una muy otra.
Durante el mes de enero se aceleraba el ritmo de trabajo y empezábamos a participar de los ensayos generales, que consistían en dar interminables vueltas a la pista de baile, mientras tratábamos de ajustar nuestra marcha al ritmo de los bombos: paso, pausa, paso, pausa, paso - paso - paso, pausa y así hasta llegar a una especie de trance zen después de haber atravesado las planicies del cansancio y la desesperación.
Y entoncesllegaba el gran día. La comparsa se armaba en la puerta del Club. La banda de fuelles se ubicaba en el centro de la formación, flanqueada por los bombos. Adelante y atrás se perdían de vista las carrozas y camiones que llevaban a los actores. Los dramas que se desarrollaban a bordo eran simples y eficaces. En uno de los camiones habían montado con ingenio una habitación de lo que por entonces se llamaba hotel alojamiento o simplemente “telo”. A bordo iba una pareja que jugaba una torpe seducción. En el camino de ida, el hombre, en su afán de conquistar a una tierna y remilgada damisela que parecía no tener experiencia en esas lides, empleaba todas sus artimañas de galán, agotadas las cuales se decidía por la acción directa y sin más perseguía a su dama alrededor de la cama, sin alcanzarla, claro está. Cuando la comparsa emprendía el regreso deshaciendo el camino, los papeles se habían invertido: ahora era la damisela la que corría a un estropeado y cobarde galán, que evidentemente no estaba a la altura de las circunstancias.
Pero el número de más éxito nos precedía en la marcha. La gente le decía “Los bobitos” y año tras año se ganaban los mejores aplausos. La fórmula era simple: cuatro tipos, vestidos con pantalones hasta las rodillas, remeras larguísimas y sombreros a lo Capitán Piluso, que marchaban encorvados y pegados unos a otros, con paso errático pero perfectamente sincronizado al ritmo de la música. El primero simulaba soplar una pequeña flauta. Otro de ellos golpeaba con movimientos mínimos un bombo enano. Nunca levantaban la vista. Nunca miraban a nadie ni decían una sola palabra. Ni un gesto. Nada. Pero la gente deliraba de felicidad al verlos. Yo mismo no me cansaba de ir tras ellos todas las noches del Carnaval. Aún hoy, en los días malos, en los días en los que la rueda de la vida se hace demasiado pesada, los evoco para que me hagan reír. Si los ángeles de la guarda existen, si algún burócrata celestial quiere todavía asignarme algunos, entonces que sean cuatro, bien salames, y que marchen delante de mí con sus gorritas encasquetadas hasta la nariz y su fanfarria de flautines mudos y bombitos de juguete.
Era solemne el momento en que todos nos poníamos en marcha rumbo al Riachuelo. Los pobres de la isla venían a alentarnos en esa fiesta que era también la de ellos. Así que el primer desfile de la comparsa era por las calles de la Isla Maciel, y los primeros espectadores esos que año tras año aportaban su esfuerzo y algunos de sus pocos pesitos para que la Como Salga gane otra vez. Y la Marcha de Calle sonaba alta y fuerte entre los árboles y los frentes de chapa de las casas y los conventillos y los bombos hacían retemblar los farolitos y las tripas de toda esa gente.
Cruzar el Riachuelo era un tema aparte. Aquí la comparsa se dividía en grupos. Mientras los fuelles y los bombos reptábamos por el asfalto del puente Almirante Brown, sin dejar de tocar, las carrozas y camiones se subían al transbordador y eran remolcados lentamente sobre el agua fétida.
Nos reorganizábamos al pie de ese fierrerío de tarjeta postal y allá íbamos rumbo al corso de la Boca: cuatro, cinco, seis cuadras de ida y otras tantas de vuelta, con parada en el palco al que subíamos primero los músicos y después las estrellas de la comparsa, el director y los cantantes que hacían sus reclamos y guasadas. La gente alrededor se reía con ganas, alentada por los bombistas, unos gordos rubios y rosados de tamaño descomunal, con pañales, cofias de bebé, chupete y otros inocentes adminículos desmentidos por la mirada fiera y el brazo implacable con que le daban al parche. Después de la canción de despedida volvíamos al puente y a la Isla, desde donde nos desbandábamos rumbo a distintos clubes y bailongos para seguir la fiesta. Al final de las ocho noches del Corso, el premio era siempre para la Como Salga.
Durante tres años trabajé en la comparsa, y los músicos empezaron a ser viejos conocidos. Mi favorito entre los acordeonistas era el flaco Augusto, un larguirucho de unos veintitantos años, de pelo larguísimo y que en los descuidos del Director contrabandeaba aires de blues y de rock en la cuasi milica Marcha de Calle. Me gustaban su rapidez, su inteligencia, y su disposición a ayudar al que sea. Él me enseñó muchos de los yeites y truquitos acordeoneros que usé después durante años. Así que en la calle formábamos un trío inseparable Augusto, mi primo Ernesto y yo, siempre al borde de perder el ritmo en un ataque de risa por un chiste oportunísimo o por un piropo entre tierno y guarango que el flaco disparaba a mansalva a cuanta minifalda se aproximara demasiado al cordón que nos separaba simbólicamente del público. Al flaco le gustaban los Beatles y tocaba Yesterday de una manera extraña y sutil.
Una noche, rumbo a La Boca, alguien propuso cruzar el riachuelo en los destartalados botes servidos por viejos marineros italianos, que cobraban unas chirolas por llevarte al otro lado. Bogar por el Riachuelo en esas cascaritas de maní puede parecer fácil, y serlo, siempre y cuando uno no lleve encima un instrumento de más de veinte kilos y el miedo petrificante de caerse a ese baño corrosivo y póstumo que amenazaba en las negras aguas del riacho tristemente célebre.
Pero varios de nosotros, llenos de un romanticismo controvertido únicamente por el sentido del olfato, nos animamos a embarcar. Los viejitos empezaron a remar al unísono y despacito para no salpicarnos con esa tintura indeleble en la que navegábamos. En medio de la noche quieta y estrellada, un bandoneón comenzó a tocar Ondas del Danubio. Era un buen chiste, pero la música nos fue ganando de a uno, y cuando llegamos a la orilla ya recibimos nuestro primer aplauso.
Y cruzar en bote se hizo tradición para nuestro grupito de fuelles. Una última noche de carnaval, que también iba a ser la última mía en la comparsa, nos embarcamos todos haciendo equilibrio con los instrumentos por encima de la cabeza. Los bombos ya iban cruzando por arriba del puente y los botecitos se largaron a navegar con los leves empujones de los remos. Yo andaba triste, no sé bien por qué. Tal vez la misma noche era fría y tristona, y el resto de los músicos apenas hablaba. Alguien empezó con Danubio Azul, pero el valsecito se murió en el re del tercer compás.
En el centro del Riachuelo, flotando sobre una costra de petróleo y mugre de siglos, bajo el arco enorme y oscuro del transbordador, el mundo empezó a doler. De alguna confusa manera sentí que ese país inocente y juguetón de los años cincuenta y los sesenta se estaba yendo para siempre y que a la década que empezaba la íbamos a tallar entre todos en un bloque de plomo y sangre seca.
Y fue ahí cuando desde el bote de al lado me llegaron las primeras notas del Yellow submarine y un ¡dale gordito, prendete!. Cuando miré para el lugar desde donde había venido la voz lo vi al Flaco, de pie, recortado contra la apenas niebla que empezaba a cubrirnos, tocando y bailando despreocupado, como si estuviera sobre el empedrado de la isla Maciel. El acordeón del flaco se metía como un cuchillo de colores en la noche hecha de silencio y carne negra.
Y allá arriba, en el puente, los bebés de los bombos escucharon y empezaron a seguirle el ritmo. Un poco a desgano pulsé unas notas en el teclado, pero después me entró a gustar. Y al rato ya éramos varios de pie, fabricando esa tonta marchita que nos venía desde el Támesis con niebla y todo.
Y justo ahí, cuando los tanos de los remos empezaban a putear en dos idiomas porque les íbamos a volcar las cascaritas, y los que iban en el transbordador asomaban las cabezas llenas de gorritos y pelucas, y todos chapurreábamos we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, justo ahí asomó en el agua negra y podrida un periscopio amarillo y fosforescente, justo ahí, cuando yo tenía justo diecisiete años y era fácil cantar, reírse y llorar y era triste no saber que de esas cosas se hace la felicidad.

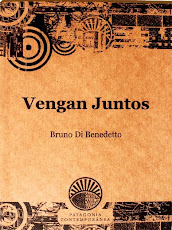

Hola Bruno! Soy Pupita La Mocuda, coordinadora del Grupo Dale Murga y hace un tiempo que estamos sosteniendo un interesante intercambio que se centra mayormente en la Como Salga. Hoy encuentro este maravilloso relato en tu blog y me gustaría pedirte si puedo reproducirlo citando autor y fuente en la compilación que estoy en estos momentos realizando para nuestro blog testimonial. Aquí te dejo todas nuestras direcciones para que veas quienes somos y cuáles son las pasiones que nos unen:
ResponderEliminarhttp://dalemurga.blogspot.com
http://sostenganquenacemos.blogspot.com
Un abrazo, Pupita