You say, it’s your birthday
we’re gonna have a good time
yes, we’re going to a party party!
Lennon – McCartney
Birthday
White album (1968)
we’re gonna have a good time
yes, we’re going to a party party!
Lennon – McCartney
Birthday
White album (1968)
Pobres pero industriosos, los habitantes de Villa Domínico y zonas aledañas de nombres tan incompatibles como Wilde o Sarandí, no solíamos arredrarnos por dificultades de índole más o menos económica. Siempre había soluciones a mano, trátense éstas de asegurar el pan nuestro de cada día o la resolución de algún problema habitacional. Como prueba, ahí pueden verse las plantitas de tomate trepando por sus andamios de caña, las gallinas proliferando felices entre sus tesoros de maíz partido y pan duro, o los vecinos juntándose los domingos bien temprano para llenar esa losa de hormigón armado debajo de la cual se cobijará en un futuro más o menos cercano la familia de tal, losa que será coronada victoriosamente al final del día con una rama de árbol recién cortada, señal de triunfo y conquista, gallardete que dice: aquí hay gente pobre pero solidaria, parece que no hay más remedio que darle la razón al lugar común, todo tiempo pasado fue mejor.
Corría, tal vez, 1974. Y no se puede decir, en honor a la verdad, que aquel fuera un tiempo mejor que éste. Pero éramos jóvenes y eso cuenta. Éramos jóvenes y todos teníamos uno que otro sueño, que ya es mucho decir: recorrer el mundo, conquistar por fin a esa vecinita de ojos líquidos y curvas mareadoras, hacer de una vez la revolución. Pero si hay que hablar de un sueño en común, es necesario decir: la música. No había cuadra en la que en algún garage no atronaran una guitarra eléctrica, un bajo y una batería. Rock, funky, jazz rock, soul, ritmos que nos habían sido inyectados por el Imperio en forma intramuscular y endovenosa, pero no cerebral: las letras eran en castellano, tal cual lo dictaba la buena conciencia popular y nacional y lo exigía nuestro total desconocimiento del idioma inglés.
Una noche, en casa de los Alonso, en donde nos juntábamos a jugar al truco y tomar ron, cerveza, mate, caipirinha, tereré , whisky, café y vodka, el orden de los factores no altera el producto pero sí la estabilidad física y emocional, Carmelo, también llamado el Piguyi, vino con la gran noticia: había logrado comprarse dos o tres cascos de una batería marca Rex. La buena nueva estaba respaldada por la contundente presencia de bombo, redoblante y tom-tom: el grano de arena alrededor del cual se formaría la soñada perla del grupo musical propio. Creo que esa misma noche le pusimos nombre: Yeti. Y el tiempo daría total respaldo al flamante apelativo. Los resultados de aquella primera empresa musical fueron abominables.
Pero no nos adelantemos a los acontecimientos que, aún en historias mínimas como ésta, merecen desarrollarse con la parsimonia y la majestad acordes al paso del Padre Tiempo, que viene de tan lejos y sin dar señales de cansancio, pobres de nosotros.
Reunidos alrededor de ese maravilloso, maravilloso mundo nuevo hecho de maderas curvadas sobre sí mismas en un arco imposible y de parches estirados por relucientes clavijas de plata, comenzamos a soñar a Yeti. Lo primero era el recuento e instrumentos y armar la lista de sus respectivos ejecutantes.
Piguyi: batería.
Más allá todo era excitante misterio. El flaco Juan se propuso para guitarrista. Tenés guitarra. No. Pero voy a tener. Bueno. Rubén, el Turco, apelativo equívoco dado sus ascendientes ucranianos dijo: yo, el bajo. Tenés bajo. No. Etcétera.
Todos me miraron.
- Vos: teclados.
- Pero no tengo teclados. Tengo un acordeón.
- El acordeón tiene un teclado – la del flaco Juan no era una pregunta.
- Sí-
- Entonces: vos: teclados. Y podrías escribir las letras.
- No sé escribir canciones.
- Bueno, Piguyi no sabe tocar la batería. ¿Y?
Así es el Flaco: una lógica de hierro al servicio del caos.
De esta manera sumaria quedó conformado Yeti. Tres cacerolas laqueadas de azul, un acordeón de fuelle asmático y tres cuartos de su formación instrumental varados en un futuro incierto. Del presente mejor ni hablar.
Pero los caminos de los dioses de Villa Domínico son misteriosos e inescrutables. Al poco tiempo el Turco tenía su bajo y el Flaco su guitarra eléctrica. Ya nada podría detenernos. La pieza en casa de los Alonso pronto quedó chica, y nos mudamos con todos los bártulos a un quincho erigido en los fondos de la casa de Piguyi. Y comenzaron las sesiones de composición. Habíamos decidido saltearnos la fase imitativa. Componer nuestros propios temas era infinitamente más arduo, pero mucho más digno.
El método era simple: alguien proponía una línea melódica, y después, por turnos, cada instrumento buscaba su parte por el método de ensayo y error. Descrito así, fríamente, tendremos apenas una pálida idea de lo que sucedía en esas largas horas de sábado y domingo. Es como decir: en el sitio de Stalingrado se enfrentaron los rusos y los alemanes. O: los pájaros descienden de los dinosaurios, o ascienden, deberíamos decir, dada la vocación aérea de la mayoría de estos animalitos. Estas simplificaciones atentan contra la verdad, y es que la verdad es demasiado compleja para ser vertida, en una simple secuencia de palabras como ésta, con todas sus aguas, corrientes y marejadas. Así que mejor lo dejamos así.
El trabajo era duro y a pesar de todos nuestros esfuerzos, la cosa no avanzaba. Un domingo terminábamos un tema y al sábado siguiente ese tema amanecía otro. Nunca sonaba igual que en nuestras memorias. Propuse escribir las partituras. La solución se descartó por su escasa practicidad, ya que, en conjunto, carecíamos de los conocimientos adecuados para lograr una notación musical legible. El problema estaba en la melodía. En las armonías no, ya que habíamos decidido posponer los trámites engorrosos hasta más adelante. Pasaron las semanas. Y las semanas, hermanadas por el oficio de transcurrir insensibles, se convirtieron en meses. Y no podíamos salir del primer tema. A esta altura, yo estaba razonablemente seguro de que mis fraseos en el teclado del acordeón eran siempre los mismos. Lo mismo podía decirse del bajo. Pero el desacuerdo con la guitarra del Flaco era total, y distinto cada vez. Anotamos las posiciones de los dedos sobre el diapasón. El flaco pulsaba cada cuerda en el traste correcto, siguiendo escrupulosamente las indicaciones de los jeroglíficos garrapateados sobre una hoja: nada. Misterio total. Desaliento. Parecía cosa de brujería.
Una tarde, mientras nos mirábamos abatidos, los instrumentos colgando como animalitos muertos sobre nuestras rodillas, una idea destelló dentro de mi cansado cerebro.
- Flaco, tocá un mi.
- ...
- La cuerda gorda de arriba, al aire.
Mientras el Flaco pulsaba el mi, fui rastreando la filiación del sonido en mi teclado.
- Eso no es un mi. Es un do sostenido. A ver, tocá un la. No, la otra cuerda.
- Ajá. Eso es un mi. Decime, Flaco: ¿cuándo fue la última vez que afinaste la guitarra?
- Bueno, afinar, lo que se dice afinar...
- Flaco – dijo el Turco, que ya había entendido - ¿alguna vez afinaste?
- Eeeehhh... No.
Resuelto el Misterio de las Melodías Cambiantes, comenzó para Yeti una época de alta productividad digamos que musical.
Más allá de los resultados extremadamente dudosos de nuestras indagaciones instrumentales, nos divertíamos en grande. Todo era coser y cantar. Escuchábamos a Emerson, Lake & Palmer, a Yes, a Hermeto Pascoal, a King Crimson y tratábamos de traducir el rock sinfónico con nuestras pobres herramientas tercermundistas. El padre de Piguyi, un italiano próspero y amigable, que había cifrado grandes esperanzas en el futuro musical de su retoño, asomaba de tanto en tanto la cabeza por la entrada del quincho y trataba de sonreír frente a los embates experimentales de Yeti, que a sus oídos deben haber sonado como el alarido amplificado de una cucaracha antes de ser pasada a degüello. Se alejaba meneando la cabeza y renegando en su hermético dialecto siciliano.
Al cabo de los meses, del caos sonoro comenzaron a recortarse formas más o menos presentables a nuestros oídos y comenzamos a pensar en firme en nuestra proyección profesional.
Había un problema por el momento insalvable: ningún grupo de aquella época hubiera cometido el sacrilegio de tener entre sus instrumentos un acordeón a piano. La world music todavía no había salido al rescate de éste y otros fenómenos más o menos pintorescos. Con un acordeón se podía hacer cumbia, no rock. Era un baldón. En los grupos de verdad, los órganos Hammond, los sintetizadores Moog, los pianos eléctricos Yamaha se alzaban como torres inescalables para nuestros pobres presupuestos y, frente a esa parafernalia, cuyos teclados parecían reírse de nosotros sarcásticamente, mi pobre acordeón sufría una crisis de autoestima. Vistas las cosas desde hoy, se podría decir que éramos adelantados a nuestro tiempo. Ojalá hubiéramos sido también más lúcidos.
El escollo era insalvable para mi escarnecido bolsillo y anuncié que estaba dispuesto a dejar el grupo: me sentía una rémora antediluviana deteniendo el progreso musical de Yeti.
Pero, como decíamos al principio, la gente de Villa Domínico y de Wilde es pobre pero industriosa, y así fue como el Turco y el Flaco pudieron proponer una solución heroica: si no podemos comprar un teclado, pues entonces lo fabricamos, qué joder. Ambos eran estudiantes de electrónica en mi vieja ENET 3 de Avellaneda. El padre del Flaco tenía una carpintería. Estaba el recurso humano. Estaba el recurso material. Estaba el coraje. Allá fuimos.
Buena parte de mis sueldos quincenales se fueron convirtiendo en diodos, transistores y otras chucherías de nombres misteriosos, que comenzaron a ser ensambladas por el Turco con una paciencia china. La sección mecánica y mobiliaria era responsabilidad del Flaco. A mí me pusieron a cargo de la tediosa tarea de lijar, pulir y pintar cada una de las setenta y tantas teclas de madera dura, que, dispuestas en orden sobre diarios viejos, tecla blanca, tecla negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca, blanca, ya comenzaban a esbozar una tímida sonrisa frente a los sardónicos teclados de Wakeman y de Emerson, quien ríe último ríe mejor.
Los esfuerzos que demandó el ensamblaje final de las piezas merecería inscribirse en alguna lista, si no en el de las grandes hazañas humanas, sí en las de la perseverancia y el ingenio, las mismas virtudes que nos han hecho abandonar, para bien y para mal la posición cuadrúpeda, la desnudez, los gruñidos y rebuznos de la era prelingüística y el consumo de bayas, raíces y otras porquerías recolectables y a todas luces de bajo contenido proteínico.
Tal vez un sábado, tal vez un domingo, nuestro teclado quedó listo. El acabado exterior había sido contribución del padre del Flaco: el Yetison, tal el nombre con que fue bautizado el adminículo, estaba forrado en vistosa cuerina color borravino y amorosamente almohadillado, debajo de esa piel sintética, con finas lonchas de espuma de goma. El Yetison era alegre a la vista y suave al tacto. Olía a nuevo. De su sabor no podría dar fe, ya que no había sido hecho para hincarle el diente.
En otras palabras: el Yetison satisfacía u, al menos, obviaba, cuatro de los cinco sentidos, una buena marca, estadísticamente hablando. Pero, ya es de dominio público, las estadísticas mienten. Los políticos y los economistas lo saben mejor que nadie.
El único de los cinco sentidos humanos, no hablemos del sexto ya que eso sería entrar en terrenos metafísicos y acá estamos esperando resultados cantantes y sonantes, el único sentido que el Yetison era incapaz, mínimamente, de satisfacer, era, duele decirlo, el del oído.
Los sonidos que este aparato emitía me resultan indescriptibles hasta el día de hoy. En sus mejores momentos hacía pensar en flautas y oboes estrangulados con medias de nylon y colgados para que se pudran a las entradas de la ciudad, fúnebres advertencias como las que se solían hacer, no tanto tiempo ha, a piratas y malhechores que tuvieran o tuviesen la peregrina idea de venir a turbar la paz del burgo.
Y no solamente sonaba mal: como impulsadas por una inexplicable vocación ácrata, cada octava se expresaba con una voz distinta y en distintas alturas, con una total falta de respeto por el buen orden establecido por la frecuencia vibratoria, los bajos a la izquierda, los altos a la derecha, los sonidos que nos son ni altos ni bajos al medio, me hacen el favor. Nada de eso: las escalas del Yetison eran las de una montaña rusa. Y producían los mismos efectos: mareo y náuseas.
A lo hecho, pecho: recomenzamos los ensayos y, esto hay que decirlo, de las peculiaridades sonoras de ese engendro salieron un par de buenas y creativas ideas.
Habíamos llegado a ese momento de madurez artística en la que resulta impostergable hacer públicos los resultados de tanto ensayo y tanto desvelo creativo. Era hora de que Yeti hiciera su presentación en sociedad. Y, aunque a la ocasión la pintan calva, esta ocasión en particular vino representada por una abundante pelambre de estilo afro: el Bocha, compañero de escuela y de andanzas del Turco y el Flaco, nos invitaba a ser el número vivo en la fiesta de cumpleaños de su hermana, primorosa y flamante quinceañera.
Tal vez por pesimismo natural, tal vez porque por alguna razón inconsciente he terminado siendo el Superyo de cuanto grupo o asociación he integrado, opiné:
- Me parece que no es un buen lugar ni momento para dar a conocer nuestras cosas.
- Por qué - dijo el Flaco, que decidida y alegremente ocupaba el lugar del Ello
- Por que esto que hacemos es, no sé, experimental, digamos.
- Va a estar lleno de minas.
No supe qué responder a esa lógica de estilo zen. Y allá fuimos.
Nuestro número, único, por otra parte, estaba programado para las dos de la mañana. Guiados por la oscura conciencia de que después del recital no habría oportunidad alguna, los integrantes de Yeti nos dedicamos a deglutir y trasegar todo cuanto ponían a nuestro alcance, que era mucho y bueno, ya puede entenderse por esto que estamos hablando tanto de los víveres y bebestibles como del alcance de brazos y mandíbulas.
Mientras disponíamos y enchufábamos instrumentos y equipos, los dueños de casa, la fiesta era de las de antes, de las que se armaban en los patios cubiertos de parras cargadas de racimos y de toldos alquilados para la ocasión, fueron distribuyendo las sillas en primorosos semicírculos a tres o cuatro metros de nosotros. Allí se sentaron la niña homenajeada, sus padres, el Bocha, las tentadoras damiselas invitadas que en primera fila atentaban con sus minifaldas contra la debida concentración esperable en nuestra primera presentación profesional, y el resto de los invitados: tías, tíos, vecinos, colados y un señor, desconocido para nosotros, que evidenciaba estar envuelto en una densa atmósfera etílica.
Arrancamos con el primer tema. El Yetison provocó un sobresalto en la platea. Y después no provocó nada más, porque dejó de funcionar la mitad del teclado. La otra mitad no, como comprobamos todos cuando, desalentado por la contrariedad, me apoyé sobre la almohadillada tapa superior, lo suficientemente flexible como para accionar a la vez los contactos de treinta y pico de notas, que salieron aullando del parlante como una caterva de demonios babilónicos.
Consultando desesperadamente con la mirada, recibí la consigna enviada de la misma manera por el resto del grupo: el show debe continuar. La decisión había sido tomada por mayoría, así que la acaté democráticamente, puse mi mejor cara de piedra, apagué subrepticiamente el Yetison y me limité al ejercicio de la mímica: vistosas piruetas a dos manos sobre el teclado muerto. Llevado por un histrionismo desconocido en mí hasta el momento, ejecuté mis mejores páginas musicales en absoluto silencio, silencio de todas maneras obliterado por el barullo infernal que hacían los otros tres.
La platea se fue despoblando como atacada de una peste repentina. Las primeras en huir fueron las damiselas, seguidas por una nube de admiradores adolescentes que, sabiamente, habían sospechado a tiempo que a los fines de la reproducción de la especie la música experimental no era el mejor de los caminos. Después se levantaron las tías y tíos. Los padres y la quinceañera aguantaron cuanto pudieron y después huyeron un poco tímidamente, perdón, hay que atender a los invitados. Después se fue el Bocha, apesadumbrado por esta especie de traición a los amigos, exigida sin embargo por el mero instinto de supervivencia.
Los últimos dos temas los ejecutamos en exclusiva para el solitario borrachín, que ya se había agenciado de una nueva botella de vino para escanciarla de tanto en tanto en alguna de las copas que coleccionaba debajo su asiento y que después levantaba en nuestro honor gritando bravo, bravo, bien por los músicos, ahora tóquense un tango.
Podrá suponerse que esta catástrofe significó el final de Yeti. Lejos de eso. No hizo más que confirmar el rumbo elegido: la nuestra no era música para cualquiera, ladran Sancho, señal que cabalgamos, señor. El grupo sobrevivió varios años todavía, con distintas formaciones, y con la inclusión de músicos más que buenos. Llegamos a sonar aceptablemente y hasta el padre de Piguyi volvió a sonreír, una vez, cuando escuchó una versión de “Bithday” que yo acompañaba aceptablemente en mi nuevo teclado. Un aparatejo que tenía mejor aspecto y sonaba muchísimo mejor que el Yetison, es cierto, pero carecía de su aura romántica y artesanal.
Algunos de los yetis llegaron a dominar notablemente sus instrumentos. Piguyi y el Turco, por ejemplo, quienes se internaron por un tiempo en los vericuetos del free jazz. En el 78 el Flaco se fue de guardaparque a los lagos del sur. Durante su año de instrucción, con el solo auxilio de un serrucho, una garlopa y su previa experiencia como luthier, se fabricó una guitarra criolla con la que amenizar sus ratos libres en la Isla Victoria.
En el 79 yo partí a mi exilio interno. Nunca volví a ejecutar un instrumento en público, pero viví, todos estos años, rodeado de músicos, mala y necesaria peste. Y también escribí la letra de algunas canciones que ahora andan dando vueltas por España. Siempre he sido, para la música, un perro fiel. Es justo dejar testimonio, entonces, de aquellos primeros ladridos.
A Rubén y Adriana Turk.
A Juan Salguero
A Paula Turk, por quien escribí esta historia.
Al Bocha, que se fue demasiado pronto.
A Carmelo Ceraolo, Héctor y Raúl Guzmán, Fito
y todos los otros Yetis.
A Juan Salguero
A Paula Turk, por quien escribí esta historia.
Al Bocha, que se fue demasiado pronto.
A Carmelo Ceraolo, Héctor y Raúl Guzmán, Fito
y todos los otros Yetis.
Paul Mc Cartney: Birthday

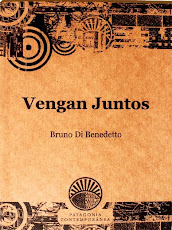

No hay comentarios:
Publicar un comentario