Come on, come on, come baby now
Come on and work it out now!
Medley - Russel
Twist and shout
Álbum: Please, please me (1963)
Come on and work it out now!
Medley - Russel
Twist and shout
Álbum: Please, please me (1963)
Así como eran de silenciosas las noches, los días de los veranos de Villa Domínico estaban poblados de voces, gritos y sonidos provenientes de los picos, las mandíbulas, los élitros, las herramientas, las alas, las manos, los hocicos, las ruedas, las bocas, las pezuñas y las gargantas de su variopinta fauna.
El aire tibio de la mañana y el tedio de la siesta infinita eran agujereados por la dulce llamada de las calandrias, el sonsonete de las chicharras, las burlas de los benteveos, los ladridos de los perros bravos, el ¡piiiscatooore! que anunciaba aborrecidos almuerzos poblados de pejerrey y merluza, el traqueteo de los carros cargados de trastos de los botelleros; la corneta asmática de la Panificación Argentina; el doliente canto de los canarios enjaulados. Después, el lasextadiareeeooo que llegaba junto con la tarde vieja, que no era más que la puerta de entrada a otro paisaje sonoro, esta vez hecho de infernales, añorados grillos, de chicos jugando a la escondida y a la mancha o cazando mariposas con un improvisado abanico hecho de yuyos o metiendo en un frasco las luciérnagas que enjoyaban el aire, con la esperanza de esconder debajo del corazón un brillo, un mágico resplandor, en un ejercicio entre predatorio y artístico. Y después, todavía, de cumbias y boleros que escapaban a través de los mosquiteros de las ventanas abiertas de par en par, de madres otra vez llamando a sus hijos, de susurros de amor o de despecho dichos de apuro a la sombra quieta y olorosa de los jazmines del país.
El terreno sobre el que mis padres habían construido la casa medía unos cuarenta metros de largo, y sus profundidades encerraban aquellos maravillosos recovecos en los que fui pirata, astronauta, soldado y músico de rock. Allí, en el fondo, fui todo lo que quise ser. El fondo de mi casa era cuartel y refugio, y espacio mágico perfumado de albahaca y de tomates, de ruda y de limón.
Muchas tardes las pasé ahí, construyendo palacios con maderitas y barro y guerreando con soldaditos que iban degradándose deplorablemente del plomo al plástico o trepando a la higuera que no dejaba de regalarme esos higos negros y dulces con su redonda y clara gota de miel.
Pero también me gustaba escuchar los ruidos humanos de los fondos de las otras casas que confluían en el corazón de la manzana, un corazón poblado de limoneros, de granados, de maderas y chatarra apiladas por años, de arañas increíbles, pero sobre todo de esas voces y esos ruidos que hace la gente sencilla al vivir.
Carcajadas y gritos de alegría y de furia doméstica, pero también el martillo de los carpinteros que armaban los encofrados de las futuras casas, también el musical cimbrazo de las palas anchas contra el piso de cemento, también las canzonettas de algún napolitano nostálgico y socarrón, también las charlas de sobremesa de los vecinos que solían comerse su asadito a la sombra de la medianera, también los gritos de los otros chicos llamando a sus perros o a su madre. Y todo era fuente de delicia, de risa, de misterio, de inquietud.
Entre mis sonidos favoritos estaban los que producía un flamante tocadiscos Winco, cuyo feliz y seguramente joven propietario gustaba de poner a funcionar por las tardecitas, ganándose los denuestos de los siesteros y mi agradecimiento, porque siempre eran discos de la nueva ola, movimiento musical al que yo adhería sincera y fervorosamente. El Club del Clan estaba en su apogeo y Jhonny Tedesco deslumbraba con canciones tan estridentes como sus pulóveres nonsense y las diatribas con que era denostado por mi padre.
Se hace necesario, ahora, hablar de mi padre, de la apasionada locura de mi padre. Siciliano de índole pacífica, fue criado por un hombre feroz, irascible y frustrado y por una mujer que bajo su alegría en continuado y sus bailes al son de una armónica que ella misma tocaba en los días de fiesta escondía una voluntad de basalto y un encono mortal contra el marido. Papá Salvador, inteligente, sensible y visionario, se volvió loco en secreto y supo así desde su primera adolescencia que Jehová lo había elegido para sentar las bases de un mundo perfecto, previo trámite de un apocalipsis atómico a corto plazo, que al Supremo le serviría de mucho para limpiar de la faz de la tierra este inicuo sistema de cosas, pero que a mí me hizo despedirme cada noche de mi corta vida, por si acaso Armaggedon tenía la mala ocurrencia de comenzar por Villa Domínico.
Papá Salvador, que era padre dulce y tierno y marido gentil y se reía con Carlitos Chaplín y leía Patoruzú y se lavaba los pies en una palangana de bordes saltados y después tocaba A Marechiare en su redonda mandolina, Papá Salvador se tomaba medio vaso de vino tinto y entonces Sodoma y Gomorra ardían en fuego y azufre otra vez. Como Juan contra Herodes y Herodías, tronaba papá Salvador contra el mundo, contra los explotadores, contra Fidel Castro, contra las mujeres que se volvían cada vez más putas, contra los nazis, contra Stalin y contra Hitler. Pero, eran los locos sesenta, su odio más exquisito lo reservaba para Gamal Abdel Nasser y el resto del mundo árabe, enemigos mortales del pueblo hebreo, la raza elegida por Papá Jehová. Papá Salvador amaba a los judíos.
Es más: para salvarse para siempre de los fuegos del Gehenna había, en el sistema que iba a implantar mi papá, dos caminos: o ser judío o afiliarse a la religión que acababa de fundar con su amigo Franco, un tenor fracasado que llegó a grabar un disco con el seudónimo de Francisco de Ángelis. Como yo no cumplía ninguno de los dos requisitos, uno por origen goi y otro por incipiente rebeldía, mi infancia, mi adolescencia y mi primera juventud se vieron amenazadas muy de cerca por el fuego final.
Sí, mi padre fundó una nueva religión. Que a lo largo de su existencia haya tenido un máximo de tres adeptos simultáneos no le quita demasiado mérito. Inscripta como corresponde en el Registro de Cultos, la religión de mi padre no carecía de ceremonias, ni de túnicas blancas, ni de baños purificatorios en Mar de Ajó ni de sede física: había sentado sus reales en la salita que después yo compartiría con ellos para los ensayos de Yeti, mi primer y abominable grupo de rock.
Pero mucho antes de eso, las tardes de mis primeros veranos transcurrían solitarias y apacibles. Mientras Papá Salvador hacía la siesta y Mamá Rosa terminaba de asar unos morrones al rescoldo y mi hermana se escabullía a chismear con sus amigas, yo armaba mis munditos uno tras otro en el fondo de casa, entre la higuera y el olivo, entre alambrados y paredes medianeras al pie de las cuales escuchaba a veces los munditos de los otros.
Después mi padre iba a trabajar unas horas, hasta el anochecer y después venía, se lavaba los pies y los sobacos y se ponía a tocar la mandolina, mientras yo me sentaba cerca de él en un banquito traído de Liliput y escuchaba aquellas canzonettas portadoras de una nostalgia que todavía no había comenzado a herirme. Otras veces, mi papá recordaba su misión y entonces se sentaba a la mesa y escribía con su letra enorme hecha de alambres y patas de araña y con su lenguaje solemne y plagado de un contagioso cocoliche; escribía en grandes cuadernos que después le leía a mi madre, que fingía escuchar. Cuando tuve edad suficiente, pasé a ser el oyente predilecto de aquellas históricas lecturas en las que iban sentándose las bases de una sociedad perfecta.
Las cosas no hubieran pasado a mayores si Papá Salvador y Adepto Franco no hubieran sentido aquella solidez de principios, aquella pasión justiciera, aquel llamado Divino de llevar la Buena Nueva a todo el mundo. Y el mundo, también para ellos, comenzaba en Villa Domínico, así que manos a la obra: a revocar y pintar la sala, a colgar un cartel para anunciar que allí atendían dos Hombres Perfectos, dispuestos a recibir a cualquiera que abominara del inicuo sistema de cosas y de la Bestia y de los árabes y del adulterio y algunas pocas cosas más.
Los vecinos, en general, nos querían. Mi familia era de las primeras que se había asentado en ese rincón delimitado por el Boulevard de los Italianos y el Camino a La Plata, y era respetada y consultada a la hora de las grandes decisiones barriales. Así que no hubo mayor problema. Aún cuando recibieran de vez en cuando una apasionada filípica al paso o un volante plagado de frases incomprensibles, los vecinos mostraban buena voluntad para con Don Salvador, tan buenazo él, aunque a sus espaldas, más de un índice debe haber girado rápidamente a la altura de la sien.
En aquella época los vecinos formaban parte de la vida. Es que se vivía mucho en la calle. Se tomaba fresquito en la vereda, se comadreaba a la puerta del almacén, se ayudaba a llenar una losa allá enfrente, se tendían mesas cargadas de manjares en las veredas y entonces, en Navidad y Año Nuevo, caminar dos cuadras era como ir de festín en festín. En Carnaval se celebraba el todos contra todos de baldazos y bombitas de agua. En los velorios se lloraba y se tomaba anís en la misma habitación en la que hasta hace poco el finado convidaba con tallarines al tuco y pesto. Los vecinos se llamaban Don Pancho, Doña María, Minguito, Mediolitro, Antotonio (nunca el tarta), la Media Enojada (apodo misterioso, si los hubo), Doña Annunziatta, Acquafrishca, La Polaca, Don Carmelo, Peppuranne y Peppupíchilo (estos últimos primos míos, ambos apodados Pepe y a los que la familia diferenciaba con criterio cronológico: el Grande y el Chico). Y también estaba el Alemán. Altísimo en un barrio de gallegos, paraguayos y sicilianos, rubio y de tez roja dizque a causa del alcohol, el Alemán era todo un misterio por descubrir. Tarea ímproba, dado que jamás hablaba con nadie. Todo lo que se podía recibir de él era un seco saludo en el que resonaban malos acentos que yo sólo había escuchado en la serie Combate. Vivía al lado de nuestra casa con una mujer bajita muy rubia y muy blanca y con dos caniches muy negros y podados como un ligustro de pesadilla. Es de hacer notar que en ese barrio sobrepoblado por cuzcos y pichichos de ínfima estirpe, tener un caniche era casi tan anormal y exótico como sacar a pasear un ornitorrinco los domingos por la tarde. Ostentar dos caniches, y además atendidos en peluquería, eran ya una afrenta al áspero buen gusto dominiquense. El hecho de que la mujer hablara en perfecto español con un impecable acento de Floresta o Barracas y que de vez en cuando charlara con algún vecino sobre temas intrascendentes, no nos impedía, a mis amigos y a mí, hacer miles de conjeturas acerca del origen y actividades del Alemán, algunas de un tono decididamente siniestro, que iban desde el sacrificio de niños hasta la tal vez no tan desacertada versión de un pasado rubricado por unos cuantos y resonantes ¡Sieg, heil!
Mientras nosotros tratábamos de averiguar quién era el Alemán y tejíamos y destejíamos historias y travesuras, Papá Salvador y Adepto Franco no perdían el tiempo y continuaban avanzando en su plan de salvar al mundo. Y para salvar al mundo resultaba indispensable que el mundo se enterara del plan perfecto de los Hombres Perfectos. Y a falta de zarzas ardientes y plagas y cayados convertidos en serpiente y demás recursos de marketing bastante efectivos en su tiempo pero ahora difíciles de conseguir, Papá Salvador decidió que lo mejor era eso de la atronadora Voz en la montaña, y entonces se gastó los ahorros de la familia en un amplificador de gabinete de chapa y una enorme bocina como aquellas con las que anunciaban los camiones su fresquita la sandia y los clubes las actuaciones de Tránsito Cocomarola. Y una tarde de sábado comenzó la catequización definitiva del sudoeste de Villa Domínico y de parte del fronterizo Monte Chingolo, en el vecino partido de Lanús.
Adepto Franco trepó, con la bocina colgada al hombro, hasta lo más alto de mi casa, que era un tanque de fibrocemento situado a la altura de la ventana del dormitorio del Alemán, siempre cerrada a cal y canto. Ató con alambre y como pudo la bocina al caño de alimentación, conectó los cables y levantó el pulgar en dirección a Papá Salvador, que dirigía las operaciones desde abajo. Papá fue hasta la salita, encendió el amplificador y su voz llenó el espacio de apocalípticas admoniciones y encendidas defensas del Judaísmo y del Monte Sión. En ese momento mi madre perdió la paciencia y comenzó a gritar a mi padre desde la ventana de la cocina que apagara eso y viniera a tomarse un matecito de leche, oh, cazzo.
Con los sentimientos bastante divididos entre el orgullo y la admiración que me producía la hazaña tecno – religiosa de mi padre y la vergüenza de vernos convertidos en el centro de la atención divertida de todo el vecindario, me escapé a mis munditos del fondo de casa, desde donde seguí auditivamente el desarrollo de los acontecimientos, abrazando a mi perrita Diana, que me lamía la cara ajena a todo. Y desde allí escuché cómo se fueron sumando a la atronadora voz de mi padre los gritos de mi madre, los de los vecinos que se comentaban la novedad por encima de las medianeras y los ladridos de los perros escandalizados a más no poder por aquella afrenta inaudita a su siesta eterna. Tal vez como antídoto o como acción solidaria con el barullo general, mi vecino del Winco estrenó disco nuevo a todo volumen y Twist and shout sonó por primera vez en aquella parte del mundo.
Y con el fondo de aquella banda sonora digna de una pesadilla soñada al unísono por Buñuel, Dalí y un Franz Kafka totalmente acucarachado, sucedió, a despecho de los incrédulos, el milagro de los milagros: la ventana del Alemán, que nosotros espiábamos desde la terraza día y noche y que siempre se cerró en tinieblas sobre su misterio, se abrió de golpe, y por el agujero asomó una cara encendida de un subido rojo teutón, que empezó a disparar frases en un idioma y un tono que me aterraron y me hicieron volver cautelosamente a la zona del inminente conflicto. A las imprecaciones tercerreichianas se sumó Adepto Franco con su vozarrón a la Turandot defendiendo el derecho a la libre expresión y mandándolo sin vueltas a cagar, tedesco figlio di puttana y mi madre gritándole a mi padre que apagá eso y tomate otro matecito de leche y John Lennon que well shake it up baby now! y mi hermana adolescente rogando morirse ahí mismo y Dianita ladrando a mi alrededor y enseguida los estruendos de los ladrillazos con que la artillería alemana comenzó a atacar, ya superadas las instancias diplomáticas, las instalaciones propagandísticas del Maravilloso, Maravilloso Mundo Nuevo y los gritos en pro y en contra que subrayaban el heroico gesto a lo Gunga Din del Adepto Franco trepando al tanque de fibrocemento para rescatar lo que quedaba de la bocina ya severamente abollada por un certero misil nazi. Yo, que más podía hacer, no quise quedarme al margen del griterío general y, eligiendo entre todos los gritos los de aquellos locos ingleses encerrados en el Winco, me sumé desafinadamente al crescendo de aaaaaah – aaaaaah - aaaaaah – aaaaaah rematado por histéricos chillidos macartyanos que nada tenían que envidiarle a los de la señora del Alemán, tan bajita, tan rubia y tan histérica.
Y así, entre asustado y feliz, bailando enloquecido en medio de aquella última batalla de la Segunda Guerra Mundial, comenzaba mi vida al ritmo del twist y de los aullidos de un mundo que nunca dejaría de gritarme su belleza y su espanto.
The Beatles: Twist and shout

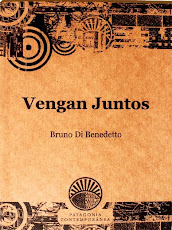

No hay comentarios:
Publicar un comentario