It’s a love that last for ever
it’s a love that had not past
Lennon – Mc Cartney
“Don’t let me down”
Álbum: The Beatles again (1970)
it’s a love that had not past
Lennon – Mc Cartney
“Don’t let me down”
Álbum: The Beatles again (1970)
El 25 de Marzo de 1986 la plaza San Martín de Puerto Madryn amaneció cubierta de las pancartas y las banderas de los trabajadores que retomaban la lucha después de la trucha primavera alfonsinista. Hartos de mentiras, con el miedo y el desgano a cuestas, cientos de miles comenzaban a movilizarse a lo largo de todo ese cucurucho multiclimático que es la República Argentina. Era un día alegre. Los comienzos de las luchas siempre son alegres. No sé si después gana el cansancio, o la desesperanza o es que terminan tomando la posta los agrios de siempre, los que nada más buscan poder. La peste del mundo.
Pero ese día, en el costado más concurrido de la plaza, había como un remolino de una alegría un poco más alta. Una amable tormenta de abrazos que giraba como un trompo entre los canteros de lavandas. En el centro del remolino estaba yo, yo cargando una bolsa repleta de algodones y batitas de hilo y pañales descartables. Me había escapado hasta la plaza para decirle a los amigos que, de madrugada, había nacido mi hijo Martín. Que la madre y yo habíamos caminado hasta el hospital abrazados bajo las estrellas. Que Martín había nacido entre risas y nudos en la garganta. Que era sanito: tenía veinte dedos y una nariz y hasta dos ojos bizcos y que ya, tan chiquito, sabía prenderse a una teta.
Y era chiquito Martín. Un bulto tibio y misterioso que no llegaba a los tres kilos. Torpemente, comencé a ensayar las delicadas curvaturas de brazos que impone la paternidad. No había caso. Se me escurría. Mis primeras horas de padre las pasé envuelto en una aturdida nube de incrédula alegría y de pánico sutil: qué fácil de estropear esa cosa de nada que yo había sembrado y que había visto salir del cuerpo de la madre y que ahora, limpio y envuelto en capas y capas de algodón y lanilla dormía confiado y livianísimo en mi abrazo.
Estaba mirándolo, con la nariz a centímetros de su cara, tratando de aprenderme sus pómulos, su frente, su olor, cuando abrió los ojos y pareció clavarlos en los míos. Después supe que los recién nacidos apenas ven sombras y bultos que se menean, pero en ese momento sentí su mirada metiéndose hasta el fondo de mí. Y yo a su vez me caí dentro de la suya. Fue un instante, una eternidad en la que caí y caí por ese pozo gris azul de paredes aterciopeladas que era la mirada de mi hijo recién nacido. Con vértigo, con terror, con alegría animal di de lleno con uno de los pocos hechos definitivos y certeros de la vida. Como haber nacido, como morir, ser padre es para siempre.
Después lo dejé sobre el pecho de su madre y me fui a casa caminando despacio. Me di un baño, preparé un mate, me senté frente a la mesa de pino blanco con mi pava de esmalte verde saltado. Busqué las cosas familiares, las de todos los días, para que me ayudaran a reconstruir lo cotidiano, esa línea que hasta entonces subía y bajaba con los días y las noches y que ahora había estallado en mil pedazos de colores que más tarde irían cayendo livianos para armar una vida nueva. Necesitaba, desesperadamente, aliviarme llorando de esa madrugada mágica.
La música. Tengo canciones para bailar. Tengo canciones para ir a la guerra. Tengo canciones para despedirme de un amor. Y tengo canciones para llorar. Los “Versos a Susana” de González Tuñón, cantados por Baglietto, son mi llave infalible del llanto. Pero en 1986 todavía no habían sido grabados. Busqué y busqué y al final encontré una canción que había vivido dormida dentro de mí quien sabe cuántos años. Me la canté una y otra vez, en voz baja, sin saber muy bien qué decían las palabras. Sabía el nombre de la canción. No me dejes caer. No me dejes caer. No me dejes caer. Entendía versos sueltos. Estoy enamorado por primera vez. No me dejes caer. No me dejes caer. No me dejes caer. Es un amor que va a durar para siempre. No me dejes caer. No me sueltes, no te sueltes de mí. No me dejes caer. Era una triste canción de amor. Una súplica majestuosa. Un dolor en carne viva. El dolor y el miedo de encontrarse cara a cara con lo maravilloso y definitivo que tienen los amores de verdad. Don´t let me down. Don´t let me down. Don´t let me down.
Fue un llanto largo y tranquilo el de aquella mañana del otoño de mil novecientos ochenta y seis.
Después vinieron los lentos años del aprendizaje. Años que ahora parecen haber volado con el viento oeste que lleva y lleva la tierra del desierto hasta el mar. El primer baño. El destete. Las noches sin dormir. El terror de una fiebre altísima. La dulzura de quedarme dormido, abrazándolo sobre mi pecho, respirando olores irrepetibles a leche, a miel, a jabón de glicerina.
Martín nos asombra una y otra vez con una lógica poética de hierro. A sus tres años salíamos, en el amanecer invernal, rumbo al jardín de infantes. Mientras buscaba, no sé, unas llaves, Martín me esperaba afuera, con su guardapolvo a cuadritos, su gorro y su bufanda. Absolutamente inmóvil, hombre diminuto mirando al sudeste. Era un amanecer espléndido, como casi todos los amaneceres de la Patagonia. Vetas de rojo y blanco dorado cruzando un azul evanescente. Una bandada de gaviotas venía del mar con un salvaje brillo de oro en las alas.
- ¿Qué estás mirando, Martín?
- ...El libro del aire...
- ¿Y qué dice ese libro?
- Volar... dijo, mirándome mientras agitaba graciosamente los brazos.
Han pasado casi diecisiete años desde aquella madrugada de otoño. Martín es ya todo un mozalbete, con perilla a lo D´Artagnan y capaz de alzarme en vilo y arrojarme, pardiez, por encima de vuestras cabezas, os lo juro por diez mil cañones, culebrinas y bombardas.
Ha transcurrido vida entre nosotros. Nos hemos amado. Nos hemos lastimado. Ahora somos nada más que un padre y un hijo mirándose y reconociéndose y diferenciándose el uno en el otro y el uno del otro en los gestos, en las miradas, en los errores y en los sueños.
Me gusta mirarlo cuando lee o cuando escucha atentamente. Sé que su alma viaja por lugares que yo sólo alcanzo a imaginar.
Ahora mismo está frente al televisor viendo un programa de música. Desde la otra habitación escucho unos acordes que me resultan familiares. Me siento junto a Martín y Martín me abraza. En la pantalla hay tres muchachos apenas mayores que él. Están cantando “Don´t let me down”.
Es un cover exquisito, despojado y medular. Apenas tres guitarras, una voz y un delicado coro. La voz principal, personalísima, es un sutil homenaje a las asperezas de John Lennon. La esencia de una canción compuesta hace casi cuarenta años vuelve a perfumar desde una flor diferente.
Veo brillar los ojos de mi hijo. Nos sumamos al coro y cantamos: no me dejes caer, no me dejes caer, no me dejes caer. Me doy cuenta de que Martín se está haciendo de sus propias canciones: las de amor y las de guerra, las de bailar y las de llorar, las de amar y las de curarse las heridas.
Es asombroso que algunas de esas canciones sean las mismas para los dos. Son como un puente, una mano tendida a través del tiempo, una eternidad de bolsillo, que nos une suavemente pero con más fuerza y calor que los lazos de la herencia y de la sangre.
Y mientras su brazo fuerte y nuevo me abraza y me sostiene y no me deja caer, me acuerdo de aquella primera vez que nos miramos a los ojos. Me acuerdo de esa profundidad gris azul en la que me sentí caer. Y comienzo a darme cuenta de que no hubo caída. Y si la hubo, fue una caída en el cielo. Y si hubo vértigo, fue el que da esa inmensidad que nos espera, inexorable, y que llamamos futuro.
Aquella primera mirada, profunda, infinita, no fue una caída.
Fue una lección de vuelo que recién ahora estoy comenzando a entender.
a Martín Di Benedetto
que, más que padre,
me ha hecho hombre.
The Beatles: D'ont let me down

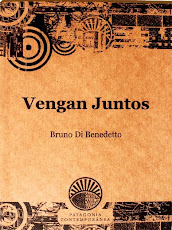

No hay comentarios:
Publicar un comentario