Why she had to go I don’t know, she wouldn’t say
I said something wrong, now I long for yesterday.
Yesterday love was such an easy game to play
now I need a place to hide away.
Lennon – McCartney
“Yesterday”
Album “Help” (1965)
I said something wrong, now I long for yesterday.
Yesterday love was such an easy game to play
now I need a place to hide away.
Lennon – McCartney
“Yesterday”
Album “Help” (1965)
A la manera de las “esperanzas”, aquellos microbios relucientes del gran Cronopio Cortázar, yo, más que viajar, me he dejado viajar por las cosas y la gente.
El hecho de haber nacido en un barrio poblado en su mayor parte por inmigrantes me dio una experiencia de trato cosmopolita con gente venida o escapada de los rincones más maltratados del planeta.
Villa Domínico, a su manera, era en los cincuenta y los sesenta lo que ahora son Londres, Berlín y Nueva York: un hervidero de razas y de culturas, una babel de lenguas y de acentos, un manual de geografía humana desordenado y palpitante. La diferencia es que en Villa Domínico nadie trataba de ser diferente. Todos tratábamos de parecernos a todos: desesperados conjuros contra la nostalgia, la morriña, la saudade, la malinconía.
Polacos, albaneses, uruguayos, griegos de Corfú, peruanos, alemanes, ucranianos, japoneses amables hasta la exasperación, árabes y turcos de ojos de higo de Esmirna, dinamarqueses extraviados, libaneses de cedro y arena, chilenos de cobre y ají, brasileros caídos del mapa, bolivianos de piedra callada, portugueses de costas irregulares, gallegos de risa fácil y palabra monolítica, judíos tristes de Varsovia y de Smolensko, sicilianos “del paese di Salvatore Giuliano”. Y también paraguayos. Muchos paraguayos de piel oscura y gestos claros y tensos como un arpa. Y paraguayas, por supuesto, dulces como los susurros y las sedimentaciones de su idioma-río, el guaraní.
Era 1972 y mis ocupaciones eran la adolescencia, la metalurgia, el quinto año de la escuela industrial, la militancia a la gauche, los poemas secretos de un amor que nunca pude confesar a la niña en cuestión, el fervor musical de Pescado rabioso, de King Crimson y de Emerson, Lake and Palmer, el sueño eterno de la revolución y la amistad, que más que una ocupación era un culto.
Este culto tenía templos intangibles: una canción de Serrat, un cruce de miradas, una tristeza de a muchos, la alegría feroz de encontrarse en la madrugada, una balada de los Beatles.
Este culto tenía templos tangibles: la esquina de Matanza y Cangallo, una banca de cemento a dos metros de la puerta de mi amada, mi cuarto de pisos de pino oloroso, un tren a repetición automática entre la Plata y Constitución.
Este culto tenía muchos templos, pero una sola fortaleza inexpugnable: la casa de la familia Alonso, paraguayos de pura cepa, de piel de tanino y algarabía constante. La familia Alonso era un pueblo de pájaros, de barro y de yaguaretés. Y estaban todos absolutamente locos, situación que, por contraste, aliviaba la rígida cordura de mi atmósfera familiar.
Padre, madre, dos hijos, una hija y un tío que no hablaba nunca vivían en una casa que era enorme para los modestos cánones arquitectónicos de mi barrio. Era una casa extensa, intrincada y profusa como las selvas del Paraguay. Un equipo de música de dimensiones alarmantes ocupaba su centro y era el objeto de las envidias de todos los que, como yo, no nos resignábamos al sonido de lata de nuestros “Wincos”. Desde ese monstruo estallaban a toda hora boleros, polkas y guaranias y gracias a ese monstruo el Pájaro campana disfrutaba de bosques altos y grandes como el mundo.
Fue esa cosa de parlantes del tamaño de ataúdes el que una vez sacamos a la vereda del Boulevard de los Italianos y desde el cual sonó por primera vez en esa parte del mundo la voz de Luis Alberto Spinetta:
“Todo camino puede andar
todo puede andar:
las almas repudian todo encierro
las cruces dejaron de llover...”
Esa parte del mundo, que abarcaba específicamente unas cuantas cuadras a la redonda, nunca nos agradeció nuestra preocupación por elevar el nivel cultural y musical del barrio.
Pero eso fue apenas despuntado el verano que ardió entre 1973 y 1974, mientras Juan Domingo Perón vivía sus últimos meses ocupado en forjar y ahuecar el cáliz que nadie iba apartar de nosotros.
Era todavía 1972, y el gran tema de todos era el regreso de Perón, que seguía exilado en España. Las paredes de todo el país estaban cubiertas por el mismo graffiti: luche y vuelve.
Por aquel entonces vino del Paraguay el primo Papi. El primo Papi era descendiente de guaraníes y alemanes, era subteniente del Ejército de Reserva del Paraguay, era experto karateca, era de familia pudiente, con pinta de galán mexicano, enemigo acérrimo de Stroessner y ferviente admirador del Che. El primo Papi sabía tomarse una botella de whisky sin pestañear, salir de putas, armar peleas multitudinarias y echar llamaradas por el culo mediante el simple expediente de acercarse un fósforo encendido al orificio de salida de los gases de la digestión. El primo Papi se convirtió rápidamente en nuestro héroe, en el hermano pródigo de mis amigos Ricardo y Antonio y en el novio de Felicia, la hija mayor del matrimonio Alonso.
Yo era su asesor de política argentina. Después de una acalorada discusión que duró una noche y un día, logré convencer a Papi de la inconveniencia del regreso de Perón para los intereses de la clase obrera de América del Sur. A la noche siguiente Papi se calzó sus negras vestimentas ninja y armado de un tacho de pintura roja y un pincel salió a las oscuras calles de Villa Domínico.
Por la mañana muchas paredes del barrio también habían cambiado de opinión: luche “o” vuelve. La o roja pintada con meticulosidad por encima de la “y” era un grito que nadie quiso o supo escuchar. Perón volvió. Y se murió. Y nos dejó de regalo a Isabelita que nos endilgó a López Rega que nos sumergió en un baño de sangre que fue como una sórdida alfombra para las botas de Videla, Massera y toda su banda de ladrones y asesinos.
Pero era 1972, y la masacre de Trelew no había sucedido aún y la vida nos corría lentamente entre los dedos, y nos enamorábamos a cada rato y suspirábamos mirando de reojo la foto de Reina, la hermana de Papi, que era rubia y dorada y reinaba en nuestros sueños desde el inalcanzable Paraguay. Los Alonso tenían otros parientes que yo no conocía, dueños de una cadena de heladerías diseminadas por todo el territorio paraguayo y cuya heredera era la prima Alice. Vender helados en el trópico es el sueño del rey Midas hecho realidad y sin más riesgo que el tener las manos un poco pringosas de crema de leche y de dólares. La prima Alice era muy, muy rica. Y en mi fervorosa imaginación de adolescente su nombre de resonancias nórdicas me susurraba que Alice era, como Reina, rubia y etérea, y a la vez lujuriosamente tropical.
Una noche de casi primavera yo volvía con mi acordeón a piano de uno de los interminables ensayos de la comparsa “Como salga” y, aprovechando que el colectivo me dejaba a metros de la casa de los Alonso, allá fui en mi cotidiana visita. En la casa de los Alonso siempre había música, licores y sopa paraguaya, ese manjar que, a pesar de su nombre, es absolutamente sólido y absolutamente delicioso.
Encontré a toda la familia reunida alrededor de un gigantesco grabador Akai, de cinta abierta, que giraba ominosamente sobre una mesita ratona. Estaban grabando sus voces para enviarlas de regalo a los parientes del Paraguay. Fui presentado al Akai como amigo, músico y curepí, ( “piel de chancho”, que así nos llaman los paraguayos a los argentinos desde la Guerra de la Triple Alianza, cuando Argentina, Brasil y Uruguay se complotaron para destruir al Paraguay, por entonces el único país realmente independiente de los imperios del norte. En Paraguay quedaron solamente mujeres, niños, viejos y ruinas. Y el cadáver acribillado de Francisco Solano López. Y una rabia que no olvida.)
- Bruno es curepí, pero buena persona - me introdujo Antonio, el menor - Y toca el acordeón.
Inspirado por el ardoroso soplo de Eros en mi subconsciente, decidí que era hora de ampliar mis horizontes afectivos a niveles internacionales y entonces, tomando el acordeón, anuncié con mi mejor voz que iba a interpretar“Yesterday”, de Lennon y McCartney. Y que se lo dedicaba a la prima Alice.
Ocupado como estaba con botones y teclas, no alcancé a ver las silenciosas miradas que se cruzaron en todas direcciones.
Una mañana, varios meses después, vino a mi casa Ricardo, el mayor de los varones. Tenía el aire ceremonioso y apresurado de un enviado del rey que acaba de cruzar selvas y desiertos para llevar la palabra de su soberano hasta territorio infiel, y a la vez sufre estoicamente irrefrenables ganas de ir al baño.
- Vino mi prima Alice.
- Ah. Qué bien.
- Vino a verte a vos.
- ¿Qué?
- Está enamorada de vos.
- ¿Qué?
- Que está enamorada de vos. Se tomó un avión esta mañana. Sin avisarle a la familia.
- ¿Cómo puede estar enamorada de mí? ¿Está loca?
- No está loca. Después de lo que hiciste vos ¿qué querés?
- ¿Y qué hice yo?
- No te hagás el boludo, curepa. Vos sabés bien lo que hiciste: le diste una serenata.
Para mí una serenata incluía obligatoriamente un balcón enrejado, madreselvas o jazmines en flor, una luna llena y un grupo de aguerridos y vistosos mariachis. Nada que ver con grabadores japoneses ni acordeones.
- Eso no fue una serenata – dije con lo que me quedaba de voz.
- Sí fue una serenata. Y en Paraguay una serenata es una declaración de amor. Así que vamos, vestite bien, que te quiere conocer... – hizo una pausa socarrona – ...primo...
De nada sirvieron mis aterradas excusas. Había que ir y enfrentar la situación. Me puse mis mejores galas: jeans gastados a cepillazos y con heroicas hilachas en la botamanga, camisa de franela de diseño escocés, borceguíes militares, y, a pesar del calor, chaleco de lana azul y negra. Me peiné con los dedos el cabello y la barba, que caían simultáneamente en ondas rojizas hasta la mitad del pecho. Me tomé un largo trago de ginebra y me calcé con mano ahora poco firme los anteojos de montura gruesa. Finalmente, para tener las manos ocupadas, eché mano de un libro. Creo que era “El lobo estepario”, de Herman Hesse.
- ¿Estoy bien?
- Le vas a encantar, primo. ¡Apurate, Añang- membuí!
De lo que sucedió después guardo pocos detalles en la memoria. Recuerdo la boca seca, las manos húmedas, la imagen de una diosa rubia bailando sensual frente a mis ojos, la puerta de calle, el tul mosquitero que alcancé a entrever en la casi siempre cerrada y misteriosa habitación del tío mudo por voluntad propia, los sillones de cuerina beige del living y la voz de Ricardo diciendo:
- Alice, éste es Bruno.
- Hola.
- Hola.
Ésa fue toda nuestra conversación.
Ella vio una especie de Yeti de pelambre rojiza, entre hippie e intelectual, sudoroso, torpe y aterrado y que olía a bares de mala muerte.
Yo vi un amable y perfumado chimpancé a duras penas empaquetado en un vestido de Dior.
Esa tarde Alice tomó un avión de regreso. Nunca más supe de ella. Ni ella de mí.
Sin embargo, después de más de treinta años, cuando escucho “Yesterday”, todavía me obseden diosas rubias, chimpancés vestidos de seda y las carcajadas burlonas, que duraron meses, de mis amigos del Paraguay. Y todavía necesito, no sé si para reírme o para llorar, a place to hide away.
Treinta años pasaron, como pasa un río de barro. Y parece que fue ayer.
A Ricardo, Antonio, Felicia y Papi.
Y a Alice, que tal vez no era fea
(ninguna mujer puede ser fea a los dieciocho)
sino más bien víctima inocente
de mi desaforada imaginación.
Y a Alice, que tal vez no era fea
(ninguna mujer puede ser fea a los dieciocho)
sino más bien víctima inocente
de mi desaforada imaginación.

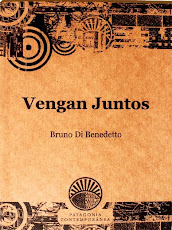

No hay comentarios:
Publicar un comentario