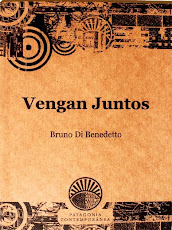So how could I dance with another
Ooh, when i saw her standing there?
Lennon – Mc Cartney
I saw her standing there
Álbum: Please please me (1963)
Ooh, when i saw her standing there?
Lennon – Mc Cartney
I saw her standing there
Álbum: Please please me (1963)
El club de la Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva Villa San Emilio ocupaba menos de un tercio de la manzana dibujada sin gracia por las calles Boulevard de los Italianos, Casacuberta, Matanza y Cangallo allá en el límite entre Villa Domínico y Wilde, trazado de malas maneras por el borroso Boulevard, en realidad una calleja tiznada de hollín y ahogada en musgo que ostentaba el privilegio de ser la única asfaltada en varias cuadras a la redonda.
El “clú”, así a secas, era el centro de la vida social del barrio. En Carnavales lo envolvía una cálida atmósfera, un denso aire casi inmóvil, espesado por lentejuelas y sudores y papel picado con gusto a sal y a tinta vieja, por efluvios de agua perfumada y de orinas reconcentradas de los baños que no conocían los artefactos de loza sino apenas el cemento alisado con esmero en las insondables curvas de los retretes. Allá abajo era mejor no mirar.
En las pesadas noches de carnaval las familias iban al clú y ocupaban las mesas de chapa invariablemente cubiertas de cáscaras de maní y goterones de cerveza y vino tinto en donde los chicos apoyábamos los codos justo antes de dormirnos en el sopor de un tango amilongado.
Todos y cada uno teníamos asignados roles más o menos fijos en aquellas noches.
Los señores de edad aportaban su dignidad de acantilado, subrayada por panzas enormes, surcadas por gotas de sudor, que resbalaban por el cuello, rebelde a la corbata, desde sus nucas de hipopótamo delicadamente talladas esa misma mañana por la mano maestra del petiso Mediolitro, fígaro mínimo de aquel culo del mundo que era mi barrio.
Las señoras de complicados peinados que se deshacían bajo la inclemencia de los sudores y de los abanicos de papel vigilaban con ojos de lechuza, de buitre y de gallina clueca las evoluciones danzantes de las hijas casaderas, embutidas rígidamente en almidón y spray, torpemente asediadas por manos que revoloteaban alrededor de talles y corpiños, enloquecidas de modesta lascivia propiciada por la ocasión.
Los chicos íbamos a lucir nuestros disfraces de Zorro, de árabe, de bailarín exótico, de negrito rumbero o de una incomprensible mezcla de todos esos personajes, proezas costuriles de madres inspiradas más por la insolvencia económica que por la imaginación. Aún recuerdo con amor y punzadas de nostalgia agridulce un chaleco bordado de lentejuelas de todos los colores. Tenía cinco años y por una vez en mi vida pude sentirme envuelto en una liviana nube de luz.
Los jóvenes solteros se agrupaban al borde de la pista de baile como guarangos gallitos malamente perfumados que se daban ánimos unos a otros mientras competían sordamente por una mirada o por una oportunidad de bailar. Las mujeres solteras sufrían calladamente su anhelo de ser elegidas aunque sea una vez. Alguna, que ya había sido elegida en pecaminoso secreto, disparaba rápidas miradas a la mesa de su galán casado, que disimulaba, roído por la culpa y el deseo.
En ocasiones una típica de tercera arrimaba sus bandoneones a la espesa noche de Domínico y las parejas criollas salían a lucirse a las pistas, mientras las familias italianas y gallegas miraban con desprecio y secreta envidia el baile vernáculo. Cuando sonaban los pasodobles, los baiones y los foxtrot, en cambio, la pista se volvía ecuménica en aquel todos contra todos sazonado de serpentina, papel picado y sudores difíciles de disimular. Los más jóvenes esperaban los twist y los rocks para lucirse en virajes, arrastres y tirones ampliamente desaprobados por todas las colectividades.
El carnaval pasaba pronto. Mi familia cumplía religiosamente con las tres noches de baile matizadas por sendas visitas al corso de la avenida Las Flores. Después volvíamos al encierro cotidiano delimitado por las paredes exteriores y el alambrado del fondo, la casa a medio construir y la quinta repleta de tomates de olor amable y áspero , de “cucuzzas” que colgaban como jugosos tesoros semiocultos entre hojas y zarcillos verdes y brillantes, de dulces higos reventados cubiertos de moscas, de botellas de salsa de tomate enterradas de año en año y que eran gloriosas de encontrar, de cañas altas como lanzas, con sus penachos dorados allá contra el azul, de granadas rojas y más dulces de partir que un corazón, de baldosas grises barridas por la lluvia, de limoneros y naranjos que abrían sus azahares, ojos blancos de la noche perfumada, la noche quieta, de las noches de febrero en que mi padre me mostraba con sus gordos dedos morenos los planetas y las constelaciones y la Vía Láctea era toda de leche y miel.
Pero a la hora de ir a dormir, en la soledad de un cuarto pintado de sombras, las noches me aterraban hasta el insomnio, hasta el deseo de morir. Allí, bajo las sábanas, eran el lloro y el crujir de dientes. Noche tras noche, sofocado por el cubrecama con que intentaba detener lo inevitable, un miedo que me fisuraba los huesos y me infiltraba de pálidos terrores que me habrían de acompañar toda la vida, rogaba por la llegada del amanecer, del sol, siempre lejano en su lento viaje sobre otras tierras, sobre otros lugares más felices.
Mis miedos no tenían formas precisas. Pero en el último repliegue de la noche, en su silencio más profundo, el terror era rey. El silencio paría sombras que se retorcían en las paredes como gusanos o como serpientes, mientras yo trataba de beberme con los ojos toda la oscuridad y rogaba por el sol, el sol, el sol.
Pero había pequeñas treguas: un último transeúnte, un caballo atado un carro, una pareja que volvía a casa, la risa de una mujer, bastaban para calmar mis terrores. No estaba solo. Había un mundo de gente más allá de la oscuridad.
Mi noche de paz, de gloria, era la del sábado, noche de baile en el Club San Emilio. Los sábados me salvaban los lejanos compases de los tangos y los pasodobles que me llegaban desde cientos de metros, hilachas del mundo humano al que yo me aferraba con desesperación, cerrando los ojos a las sombras que estaban devorando mi niñez. Así logré aprenderme de memoria el modesto repertorio de piezas bailables del club: los tangos de D’Arienzo y de Castillo, los valses de Feliciano Brunelli, y de vez en cuando, entre cumbias y foxtrots, esa música que, aún en medio de la noche, de la nada, me hacía mover los pies y me llenaba de rara alegría: love, love me do/ you know I love you: la beatlemanía invadía lenta pero inexorable al oscuro Villa Domínico. Así lograba dormirme antes del amanecer.
Claro que todo dependía del viento. El viento que soplaba desde el río era el bueno. Un viento como un caballo oloroso a sauces y a barro podrido que me traía enganchados en su pelaje los compases, los bandoneones, las acordeonas, la guitarra de Harrison, cualquier sonido que ahuyentara mi terror. Los otros vientos eran hermanos de las sombras, porque borraban la música y traían sólo negro silencio.
Soplaban malos vientos esa noche de sábado. Mi viento bueno luchaba como podía contra el pampero. Cuando lograba imponerse me llegaban compases que eran un remanso, una calma en el mar de angustia del silencio. Por cuatro días locos que vamos a vivir/ por cuatro días locos te tenés que divertir mascullaba Alberto Castillo y yo respiraba aliviado. Y después, nada. Las sombras arremetían y yo no podía hacer más que cerrar los ojos y padrenuestroqueestásenloscielosantificadoseatunombre.
Pero las sombras no creían en Dios. Se retorcían en las paredes, se arrastraban por el cielorraso para ir a abrazarse con siniestra lujuria y parir más sombras , amasijos de negrura que comenzaban a prescindir del apoyo de las paredes y volaban al piso y crecían ante mi cama.
De pronto el silencio se hizo cavernoso, húmedo, casi un grito que me hizo abrir los ojos de un golpe. Y ahí estaba, la madre de todas las sombras, una condensación de negrura en medio de la noche, que crecía alimentándose de mis ojos, de mi alma.
Es la muerte, pensé, con esa resignación corajuda tan propia de la infancia. Es la muerte. Y creo que sí, que era la muerte, acercándose despacio, envuelta en su chal de espuma negra, un manto liviano y oscuro que comenzó a hincharse como si una mano se levantara allí debajo, y con esa mano fuera levemente a tocarme. Todo fue en una fracción de segundo. El manto de la muerte se hinchó de golpe como el oscuro velamen del barco final. En ese momento cambió el viento:
Well, she looked at me
and I, I could see
that before too long
I’d fall in love with her
y la muerte se deshinchó, derrotada por una tonta canción de amor.
She wouldn’t dance with another
whoa, when I saw her standing there.
Y así me fueron dados todos estos años, así me fueron dados el amor, los hijos, las tristezas, esta tierra áspera, el exilio que nunca termina.
Pero sé que todavía me espera. La presiento en la noche, en la niebla, en el aire de otoño que viene del mar. Sé que me espera para mi último baile, que ningún viento podrá impedir. Sé también que no voy a hacer muy mala figura, que le voy a ofrecer galantemente el brazo y me voy a dormir entre un giro y otro de mi último vals. Ella entonces se va a sacar su chal de espuma negra y va a ser dulce y buena conmigo. Lo sé. La conozco. Nos conocemos y nos buscamos desde hace mucho, desde que la vi parada ahí.
The Beatles: La vi parada ahí